Lilith, envidia del útero y el origen de la violencia
- Admin
- 4 dic 2022
- 52 Min. de lectura
Introducción
Desde siempre he sentido una incomodidad muy profunda respecto de mi vivencia como varón inserto en una sociedad tan eminentemente patriarcal como la nuestra. Sumado esto a que también desde siempre me he sentido especialmente sensible a las distintas formas de injusticia y de violencia, mis búsquedas, antes totalmente intuitivas, hoy totalmente conscientes, me han llevado a involucrame cada vez más en temáticas que me ayudaran a comprender primero para generar luego acciones concretas que me permitan aportar mi pequeño granito de arena en el gigantesco trabajo que implica el derrocamiento del patriarcado y la construcción de una sociedad donde la equidad, la solidaridad, el respeto, el desprecio a cualquier forma de violencia y el amor sean los valores fundamentales que nos guien.
Esas búsquedas fueron las que me llevaron a abrazar la profesión que asumí hace ya casi treinta años y las que me impulsaron a cursar la Diplomatura que pretendo cerrar con este trabajo.
El objetivo de este trabajo, más allá de cumplir con la exigencia curricular, es plantear un esbozo de uno de los aspectos que para mi está en la génesis de la violencia hacia las mujeres desde tiempos ancestrales y por ende en la estructura patriarcal que nos rige, al menos en occidente, desde tiempos inmemoriales.
Esta violencia, al convertirse en estructural, ha permeado de las más distintas formas, de las más sutiles a las más aberrantes, la manera de vincularnos entre hombres y mujeres, y a su vez ha sido naturalizada de tal forma que, no solo es tolerada si no que además, muchas veces es reproducida por las propias mujeres.
En mi práctica profesional con pacientes mujeres tanto en terapia individual como en encuadres de pareja o familia, es muy común encontrarme con innumerables ejemplos de violencias, tanto de las “micro”, al decir de Bonino, como de otras no tan menores, algunas muy sutiles y otras muy explícitas. Y muchas veces implica un árduo trabajo lograr que estas víctimas de esas violencias, logren reconocerlas como tal y por ende, hacer algo al respecto.
Es que, no guste o no, debemos reconocer que la violencia de género, al estar tan enraizada desde épocas ancestrales, la transmitimos muchas veces de manera muy inconsciente, al decir de Joan Manuel Serrat, “con la leche temprana y en cada canción”.
Pero ninguna estructura social se sostiene por milenios sin mecanismos de tecnología social que la sustenten. Por lo tanto, pretendo también, siguiendo a Foucault, abordar al menos dos de las tecnologías de sexo-género que más han colaborado al sostenimiento de esa violencia estructural.
Es enorme el trabajo que el movimiento feminista en sus diferentes olas y vertientes ha hecho, sigue y seguirá haciendo para cambiar la realidad, pero esta nos muestra día a día todo lo que falta y nos interpela permanentemente a no bajar los brazos y redoblar esfuerzos en el entendido de que esta tarea monumental nos comprende a TODES.
Porque si algo ha quedado claro es que, si bien las mujeres han sido y son las víctimas predilectas del patriarcado, no escapan a su ira debastadora todas las identidades y sentires que disienten y cuestionan la heteronormatividad hegemónica que este ha impuesto e intenta seguir imponiendo.
Orígenes
La ley 19.580, “De violencia hacia las mujeres basada en género”, establece en su artículo 4to. que: “La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres.Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares.”Al incluir en su texto este último párrafo, sus redactores y por ende la Legislación uruguaya en general, asumen implícitamente la cualidad estructural de este tipo de violencia.Siguiendo a Pierre Bourdieu, Irene Fridman (Fridman, 2019) sostiene que la permanencia del patriarcado “es la construcción sociohistórica que más ha resistido a los cambios y que gran parte de su efectividad está originada en que sigue siendo funcional al sistema social que lo sustenta”.[1] Esto tiene como consecuencia “la habilitación y el ejercicio de la violencia contra las mujeres, que se manifiesta de innumerables formas dentro del orden cultural”[2]
Sostiene además que la estructura patriarcal “ha delineado modos diferenciales de construcción social para la masculinidad y la feminidad, que son la base y el sustento para el surgimiento de la violencia de género”[3]
Para Gayle Rubin (Rubin, El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo, 1986) “el análisis de las causas de opresión de las mujeres constituye la base de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar una sociedad sin jerarquía por géneros”.[4]
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿esto ha sido así a lo largo de la historia? ¿Hasta donde debemos remontarnos para encontrar los orígenes, los cimientos de esta construcción?
La médica y sexóloga clínica Vivian Dufau, en su podcast “Sex on the air” (Dufau, 2021)
plantea que en la “Edad de piedra” existía total igualdad entre los sexos, que las relaciones sexuales se practicaban en postura frontal, cara a cara y que la fidelidad no era uno de los valores sexuales de la época.
Para Dufau los encuentros sexuales entre humanos tienen más de dos millones de años de evolución y que las primeras referencias escritas provienen de una época en las relaciones sexuales ya estaban estereotipadas “el matrimonio y los tabúes sexuales así como las estrictas penalizaciones por transgredirlos estaban firmemente implantados”
Según esta autora, en la localidad de Colina, República Checa se hizo el descubrimiento arqueológico que data de hace 26.000 años. Se trataba de una tumba con tres cuerpos, dos masculinos y uno femenino, con estacas en los genitales lo que le permitió a los arqueólogos inferir que se trató de un crimen sexual posiblemente motivado por la violación de la normativa.
Gerda Lerner, en su libro “La creación del patriarcado” (Lerner, 1986) realiza una investigación histórica que se remonta a la antigua Mesopotamia del tercer y segundo milenio a.C. Allí se encontró con que “en Babilonia durante el segundo milenio a.C., los hombres controlaban totalmente la sexualidad femenina y aun así algunas mujeres disfrutaban de una gran independencia económica, numerosos derechos legales y ocupaban cargos de importancia en la sociedad”[5] Esto la llevó a la necesidad de distinguir el tema del control de la sexualidad femenina y la procreación de las cuestiones económicas y a concluir que “la apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso como mercadería está, de hecho, en la base de la propiedad privada”[6] coincidiendo en esto con Engels para quien “una vez adquirida esta propiedad privada, los hombres buscaron la manera de asegurarla para sí y sus herederos; lo lograron institucionalizando la familia monógama. Al controlar la sexualidad femenina mediante la exigencia de la castidad premarital y el establecimiento del doble estándar sexual dentro del matrimonio, los hombres se aseguraron la legitimidad de su descendencia y garantizaron así su interés de propiedad” Según él, “con el desarrollo del Estado, la familia monógama se transformó en la familia patriarcal, en la que el trabajo de la esposa pasó a ser un servicio privado; la esposa se convirtió en la principal sirvienta, excluida de participar de la producción social”[7]
Lerner descubrió además que “entre los hombres, la clase estaba y está basada en su relación con los medios de producción: quienes poseían los medios de producción podían dominar a quienes no los poseían. Para las mujeres, la clase estaba mediatizada por sus vínculos sexuales con un hombre, quien entonces les permite acceder a los recursos materiales.”[8] ¿Y cual es el “medio de producción” por excelencia, el que permite obtener el “bien” más preciado para cualquier sociedad en cualquier momento de la historia, la producción de seres humanos? Controlar la sexualidad de las mujeres le ha permitido a los hombres controlar la descendencia y el matrimonio y la monogamia, la trazabilidad de la misma.
Para Lèvi-Strauss, el origen de la organización social y por ende de la dominación de los hombres sobre las mujeres está en el tabú del incesto. Esta prohibición de la endogamia está en la base del “intercambio de mujeres”, primera forma de comercio, a través de la cual se las cosifica al convertirlas en mercadería coincidiendo en esto con Rubin, para quien “el intercambio de mujeres es la manera rápida de expresar que las relaciones sociales del sistema de parentesco decretan que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes femeninos, y que las mujeres no los tienen sobre sus parientes masculinos…(En un) sistema en el cual las mujeres no tienen plenos derechos sobre si mismas”[9]
La serie de la cadena HBO “House of the Dragon” nos muestra claramente este modelo de sociedad donde las mujeres son utilizadas por los hombres como objetos de intercambio para lograr alianzas políticas y/o económicas. En el capítulo cuatro vemos una conversación entre la reina, una adolescente que fue “entregada” por su padre, “la mano”, el principal consejero del rey, a este último a efectos de darle lo que hasta ese momento no había logrado con su esposa anterior muerta, tener un hijo varón a quién legarle el trono, con la hasta ese momento legítima heredera. Esta última está siendo sometida a un proceso de elección de “pretendiente” con la finalidad de lograr alianzas para fortalecer el poder del rey, su padre, y además, porque “ya está en edad de procrear”. En ese diálogo, la reina le dice a la princesa que “es raro que las jóvenes del reino puedan elegir entre dos pretendientes, no dos ejércitos de ellos” a lo que la princesa contesta “solo quieren mi nombre y sangre de Valyria (reino ya extinguido de donde provendría la sangre más pura) para sus hijos” la reina le dice que eso es romántico a lo que la princesa responde “que romántico debe ser que te aprisionen en un castillo y te hagan expulsar herederos”
Como dice Ruben Campero (Campero, 2018), “históricamente las uniones matrimoniales han construido poderosas alianzas políticas y económicas, usadas para acuerdos y negociaciones sobre todo de las clases dominantes, utilizando a las mujeres como objetos simbólicos de intercambio”.[10]
Podríamos inferir entonces que el sistema de sexo/género como conjunto de disposiciones a través del cual la sexualidad biológica es transformada en productos de la actividad humana, se remonta a los orígenes mismo de la sociedad.
Siguiendo a Rubin, “Los atributos sexuales son una realidad biológica, pero el género es un producto del proceso histórico. El hecho de que las mujeres tengan hijos responde al sexo; que las mujeres los críen se debe al género, una construcción cultural. El género ha sido el principal responsable de que se asignara un lugar determinado a las mujeres en la sociedad.”[11]
Por lo tanto, la construcción del género como una representación con implicancias concretas, tanto sociales como subjetivas, al servicio del sometimiento de las mujeres por parte de los hombres ha sido el mecanismo histórico que dio origen al sistema patriarcal y que lo sustenta hasta nuestros días y por ende a una lógica de violencia estructural que se manifiesta de las más variadas formas y aberrantes.
Mabel Burin e Irene Meler (Mabel Burin - Irene Meler, 2009) plantean que, “una de las ideas centrales de los Estudios de género desde un punto de vista descriptivo, es que los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una base natural e invariable, se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de manera diferenciada a mujeres y a hombres. Por medio de tal asignación, a partir de estadios muy tempranos de la vida de cada infante humano, unas y otros incorporan ciertas pautas de configuración psíquica y social que dan origen a la feminidad y la masculinidad. Desde este criterio descriptivo, el género se define como la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y hombres.”[12]
La lógica binaria que queda planteada a partir de este ordenamiento entre lo femenino y lo masculino, además de implicar jerarquías y desigualdades, es conceptualizada en “términos “o lo uno o lo otro”. El sujeto posicionado en el lugar de Uno ocupa una posición jerárquica superior, en tanto el Otro queda desvalorizado… Desde esta perspectiva del análisis de la subjetividad Uno estará en la posición de sujeto, mientras que el Otro quedará en posición de objeto”[13]
Al convertir a la Otra, dado que hablamos de las mujeres, en objeto, el hombre obtiene de esa forma el poder de decidir sobre todos los aspectos de esa Otra, incluso la vida.
Ahora bien, ¿por qué los hombres han sentido la necesidad de someter a las mujeres?
Envidia del útero
La Dra. Dufau sostiene que hace 8.000 años comienzan a aparecer las ciudades y por ende comienza a ser imperioso regular la convivencia. Junto a esto la mujer comienza a ser considerada un símbolo de fertilidad, se convierte en una máquina de criar hijos y domesticar animales perdiendo de esa forma cualquier vestigio de esa igualdad y libertad sexual de la que podía gozar inicialmente. Esto se evidencia claramente en el cambio de comportamiento sexual, la postura cara a cara deja de ser la habitual para pasar las mujeres a ser obligadas a colocarse en “cuatro patas” igual que aquellos animales a los que domesticaba. Es en esta época donde los varones comienzan a sentir la necesidad de poseer y controlar a sus mujeres con lo que surge el matrimonio que consiste además en producir herederos a quien dejar las propiedades de tierras y riquezas que en esta época comienzan a tener cada vez mayor relevancia. El matrimonio surge entonces como una forma de control de producción y de la sociedad.
En esto último coincide con Campero quien sostiene que “el modelo de pareja tradicional es un aparato más de una tecnología social que desde hace tiempo moldea las subjetividades a través de formas decretadas de construir una relación, las cuales administran la energía corporal, emocional, sexual y vincular de los sujetos”.[14]
Ahora bien ¿qué llevó a los hombres a sentir esa necesidad de controlar a las mujeres?
El hombre ha logrado dominar la tierra, los mares, el aire. Ha logrado llegar a la luna y ha puesto robots en Marte. Ha enviado sondas más allá de la galaxia. Ha logrado utilizar órganos de otros animales en humanos he incluso ha creado un corazón artificial. Pero no ha logrado, a pesar de todos los recursos tecnológicos con los que cuenta, crear un útero sintético que permita prescindir de la mujer. Tal vez esté cerca de lograrlo, no lo sé, pero al día de hoy, esa sigue siendo la más enorme “herida narcisista” del género masculino.
¿Y si la “angustia de castración” no tuviese que ver con el pene? ¿Si la castración no fuese una vivencia de las mujeres por la ausencia de pene si no de los hombres por su ausencia de útero y por ende de la capacidad de gestar?
“Una segunda característica teórica del complejo de castración es su punto de impacto en el narcisismo: el falo se considera por el niño como una parte esencial de la imagen del yo; la amenaza que le afecta pone en peligro radical esta imagen; su eficacia procede de la conjunción de los dos elementos siguientes: prevalencia del falo, herida narcisista.” (Pontalis)
Toda la teoría sexual freudiana es falocéntrica y en la medida de que el falo es asimilado al pene, podríamos decir que es “penecéntrica” ¿Pero y si el “falo” no fuese el pene? Freud plantea que existe un único órgano sexual y que la diferencia entre los sexos radica en la presencia o ausencia de este órgano, que, en su concepción es el pene.
Pero ¿y si la diferencia no radicara en la genitalidad sino en algo mucho más profundo y determinante como es la capacidad de gestar? ¿Y si la herida narcisista por excelencia del hombre fuera su imposibilidad de “dar vida” por si mismo? ¿No podríamos decir que el “falo” en vez del pene es el útero? ¿No podría, si seguimos esta línea de razonamiento, inferir que la necesidad de someter a la mujer que el ha sentido desde tiempos inmemoriales y, por lo tanto, el origen de la violencia, esté en esa verdadera angustia de castración y su hija, la herida narcisista?
Esto podría explicar, por ejemplo, porque muchos hombres, a lo largo de la historia, han encontrado que la peor forma de castigar a una mujer es quitarle a sus hijos, el “fruto de su vientre”. Siempre me ha parecido que la forma más extrema de violencia hacia una mujer tal vez no sea el femicidio, quitarle la vida, si no, privarla de sus hijos y en su versión más terrible, matárlos, como lamentablemente ocurrió en un caso bastante reciente. Y me pregunto ¿cómo puede seguir adelante con su vida una mujer cuyos hijos fueron asesinados nada menos que por la persona con quien los engendró? ¿puede alguien infringir a otra persona un daño más terrible? No olvidemos que el robo de niños fue uno de los métodos de guerra sucia preferidos de las dictaduras de nuestro país y nuestros vecinos y su diabólico Plan Cóndor con consecuencias se te mantienen hasta el día de hoy.
Esto también explicaría como a lo largo de la historia, las mujeres han sido utilizadas como mercadería de intercambio (Rubín) e incluso como determinados atributos del cuerpo de la mujer como las mamas o las amplias caderas han sido resaltados como elementos que las habilitan a ser “buenas para la maternidad”, algo no muy diferente a lo que ocurre con las vacas, por ejemplo.
Irene Meler (Meler, Psicoanálisis y Género. Deconstrucción crítica de la Teoría Psicoanalítica y nuevos enfoques teóricos, 2007) plantea “En un contexto cultural donde el dominio masculino decrece, aparecen muchos varoncitos que expresan de forma manifiesta el deseo de tener niños al modo de la madre. Por otra parte, tal fue el caso del pequeño Hans (1909), descrito por Freud, cuya evidente preocupación por los bebés y su deseo de tenerlos en su cuerpo no fueron teorizados. De modo que la envidia fálica no es sino la manifestación en las mujeres de una tendencia envidiosa general, que también existe entre los varones. Lo que ha ocurrido es que el prestigio imaginario y simbólico asignado a la masculinidad ocultó la envidia masculina hacia la maternidad.
Tanto Meler como Frechero (Frechero, 2019) nos traen a Karen Horney quien “problematizó la noción freudiana de envidia del pene y dejó a la vista lo que quedaba silenciado: la envidia masculina - inconsciente- hacia la capacidad de gestación de las mujeres.
Esta hipótesis permitía pensar el desplazamiento de la centralidad de la gestación y la embarazada como un ataque envidioso, pero no explicaba mucho más, ni daba cuenta del alto nivel de angustia de estos pacientes”.[15]
Teresa de Lauretis, ha trabajado muchísimo sobre el cine como tecnología de sexo-género, como herramienta del patriarcado para trasmitir de manera inconsciente su modelo hegemónico.
Siguiéndola me vino a la memoria una producción de Hollywood que encaja perfectamente con el tema sobre el que quiero profundizar en este trabajo. Se trata de la película “Junior” de 1994, dirigida por Ivan Reitman, en la cual Arnold Arnold Schwarzenegger, prototipo hombre hegemónico, con un cuerpo extraordinario que le valiera ser campeón de fisiculturismo y que incluso llegara a ser Gobernador de California, uno de los estados más poderosos e icónicos de los Estados Unidos, encarna a un científico que logra embarazarse implantando en su vientre un saco gestacional.No parece casualidad que el director, para jugar con la idea de un hombre gestante, haya recurrido a un actor como Schwarzenegger. Se encargó muy bien de que ese hombre embarazado no fuera un típico científico nerd en cierta forma andrógino. Arnold es, o por lo menos lo era en la época de la película, el prototipo de macho poderoso, triunfador, bien “masculino”, era suerte de mezcla de semi dios y super heroe. Ergo, esta película parece dar cuenta por lo menos en el terreno de lo simbólico, de esta gran herida narcisista.
Y frente a esto ¿qué mejor forma de calmar esa angustia que someter a la mujer, convertirlas en objeto y establecer sobre ellas un régimen de propiedad que les permita a los hombres tener el control sobre aquello que tanto les incomodaba: la capacidad reproductiva de las mujeres y para ello, de la propia sexualidad de las mismas.
Quiero dejar en claro que cuando hablo de “envidia del útero”, no solo me refiero a “la envidia masculina - inconsciente- hacia la capacidad de gestación de las mujeres” al decir de Horney, y por ende la necesidad de tener el control absoluto sobre ello, si no también a la necesidad del control sobre su fruto, los hijos, muchas veces no por un legítimo deseo de paternidad, si no, como forma de marcar su dominio: “si es mía la madre, también lo son las crías que ella dé”.
Para poder sentirse con el derecho a poseer, el hombre debe quitar la dignidad de aquel otro a quien va a poseer. No nos olvidemos que los españoles consideraban que los nativos americanos eran semi humanos y que no tenían alma y algo similar ocurría con los nativos africanos siendo esta unas de las razones que justificaban que pudiesen ser esclavizados.
Para poder sentirse amo y señor de la creación, de todo lo que existe, ya no solo en la tierra si no también en el Universo, el humano se ha colocado en un estadio diferente al de nos demás seres vivos y por lo tanto con una dignidad superior.
Durante siglos, los hombres han hecho esto mismo con las mujeres para poder someterlas. Les hemos negado su dignidad como sujetos y las hemos convertido en meros objetos. Tal vez por eso, una de las formas más comunes de violencia hacia las mujeres sea precisamente la de erosionar cuando no aniquilar su dignidad de las formas más variadas que van desde la violencia física, psicológica, patrimonial, hasta las llamadas microviolencias.
Dufau ubica en la ciudad de Colina, una de las ciudades más importantes de la antigüedad y en unos 3.000 años A.C., el momento donde la mujer deja de ser una igual y comienza a considerarse un objeto sexual. Es allí y en esa época que comienzan a regularse las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y aparecen las primeras normas referidas al sexo. Las parejas seran socialmente reconocidas pero si aparecía un intruso en la relación o la mujer era infiel, eran mutilados, asesinados y se realizaba un enterramiento ritual como el arriba mencionado.
La explicación que ella esboza es que al comenzar a formarse las ciudades y por ende el tráfico de personas, era fundamental para los hombres “asegurar” que no hubiese intercambio sexual entre “sus” mujeres y los visitantes, por ejemplo.
Aparece de esta forma el matrimonio y la monogamia como principal tecnología social al servicio de ese control obviamente en una lógica heterosexual que de esta forma queda normalizada.
Para Adrianne Rich, la heterosexualidad, tanto como la maternidad, debe ser estudiada como una institución política por ser el mecanísmo básico del mantenimiento del patriarcado.
Gayle Rubín plantea el intercambio de mujeres asociado las estructuras elementales del parentesco que plantea Levis Strauss. Este implica varios aspectos que son escenciales para el planteo que intento exponer en esta páginas: En primer lugar, la sumisión de la mujer al hombre que la reduce a un objeto propiedad de este último sin lo cual no habría posibilidad de intercambio, esto implica, entre otras cosas la anulación de la condición de la mujer como “sujeto deseante”. Como dice Rubín: “Si una niña es prometida en la infancia, su negativa a participar como adulta perturbaría el flujo de deudas y promesas. En interés del funcionamiento continuo y tranquilo de ese sistema, la mujer en cuestión no debe tener muchas ideas propias sobre con quién quiere dormir. Desde el punto de vista del sistema, la sexualidad femenina preferible sería una que responde al deseo de otros, antes que una que desea activamente y busca una respuesta” Segundo, la heterosexualidad obligatoria y la condena a cualquier forma de homosexualidad, principalmente la femenina, dado que, al ser el fin de ese intercambio la consolidación y el mantenimiento de las estructuras de parentesco, y estas se aseguran a través del matrimonio, la única forma de sexualidad permitida tiene que ser la heterosexual. Tercero, si bien, como dice también Rubín, “Los sistemas de parentesco no solo intercambian mujeres. Intercambian acceso sexual, situación genealógica, nombres de linajes y antepasados, derechos y personas -hombres, mujeres y niños- en sistemas concretos de relaciones sociales, uno de los aspectos fundamentales de este sistema es el de asegurar la descendencia lo que hace imprescindible tener el control sobre el utero femenino y por ende su portadora. Esto queda en evidencia además cuando los hombres se reservan el derecho de repudiar a la mujer esteril o incluso, como queda en evidencia en casos muy notorios a lo largo de la historia, cuando una mujer no “da varón”. Basta recordar a Enrique VIII, quien solicitó aprobación del papa Clemente VII para anular su matrimonio de veinticuatro añoscon Catalina de Aragón, con el argumento de que ella no podía concebir hijos varones y él deseaba desposar a Ana Bolena. A pesar de no ser autorizado por el Papa, Enrique siguió adelante con su idea y se divorció de Catalina mediante una Ley del Parlamento en 1533. Esta circunstancia inició la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra, creando así la iglesia anglicana.
Por otra parte, el control de la sexualidad de las mujeres comienza a hacer cada vez más extendida la división entre las mujeres “buenas”, aquellas destinadas a al matrimonio y por ende a la maternidad y los cuidados del hogar, y las mujeres “malas”, las prostitutas que brindaban a los hombres el placer que estaba vedado a las esposas.
Dufau plantea también que, “en la antigua Grecia, la vida social estaba restringida a los varones quienes la gozaban con total libertad mientras que las mujeres se encontraban recluidas a los límites de su casa esto motivado por el temor al adulterio femenino. Los griegos consideraban que las mujeres tenían una capacidad sexual ilimitada que les generaba muchísimo temor por lo que necesitaban controlar y domesticar a las mujeres y, cuando no, el matrimonio era el dispositivo ideal para esto que además tenía un fin meramente reproductivo. Por otra parte, los griegos no podían esperar amor, amistad ni sexo placentero de las mujeres a las que veían como un mero objeto reproductivo por lo que las relaciones “sentimentales” se daban solo entre varones. El amor entre los hombres era considerado más elevado y espiritual la griega fue la primera civilización en aceptar la homosexualidad aunque también de forma normatizada.
Las únicas mujeres que llegaban a ser muy ricas, influyentes y poderosas eran las prostitutas.”
Todo esto nos lleva a otro mandato, hijo de la estructura patriarcal, que integra de manera tan profunda el estereotipo de género femenino: la maternidad obligatoria y la posibilidad de discriminarlo del “deseo de hije” como le llaman las integrantes del Taller Lo familiar. Parentalidades en la Diversidad, coordinado por las Licenciadas Diana Blumenthal y María Teresa Marín.
Lerner plantea que, “La explicación tradicional se centra en la capacidad reproductiva de las mujeres y ve en la maternidad el principal objetivo en la vida de las mujeres, de ahí que se deduce que se cataloguen de desviaciones a aquellas mujeres que no son madres. La función maternal de las mujeres se entiende como una necesidad para la especie, ya que las sociedades no hubieran sobrevivido hasta la actualidad a menos que la mayoría de las mujeres no hubieran dedicado la mayor parte de su vida adulta a tener y cuidar hijos” [16]
Hasta no hace mucho era muy común escuchar como una “verdad revelada” que “las mujeres solo se realizaban una vez que eran madres”. Esto sumado al tema del “reloj biológico” que limita la capacidad reproductiva de las mujeres, han sido los pilares fundamentales de ese mandato de “maternidad obligatoria” al que hemos sometido a las mujeres desde el principio de los tiempos.
He observado a lo largo de mis años de ejercicio a muchas mujeres sumamente exitosas en sus vidas laborales y profesionales que al aproximarse a los 40 años viven con muchísima angustia el no haber sido madres. Y muchas de ellas están dispuestas a invertir cantidades enormes de dinero y energía en tratamientos que les permitan serlo. Muchas veces me he preguntado si esa “necesidad” surge de su propio deseo o del mandato que tanto la familia como la sociedad les impone.
El mito tan común hoy día que plantea a las mujeres la disyuntiva de tener que elegir entre su desarrollo personal, laboral, profesional y la maternidad sugiriendo la incompatibilidad de ambas opciones, no deja de ser un intento de control y sometimiento según el cual, la mujer “empoderada” que desafía el mandato que la confina a encargarse de las tareas domésticas y la crianza de sus hijos, debería pagar su rebelde osadía con una suerte de castración.
Hasta no hace mucho era común que en muchos lugares se les preguntara a las mujeres jóvenes en las entrevistas laborales si estaba en sus planes ser madres en el corto plazo, siendo la respuesta determinante a la hora de decidir darle o no el empleo. Si bien esa práctica hoy está formalmente prohibida, a nadie escapa que ese tipo de cuestiones siguen incidiendo ya sea a la hora de acceder a un empleo como a la hora de que las mujeres logren promociones y crecimiento en sus trabajos.
Por otra parte, como veíamos más arriba, las familias y la sociedad en general cuestiona muchas veces muy severamente a las mujeres que eligen no asumir el mandato de la “maternidad obligatoria”.
Por lo tanto, “palos por que bogas y si no bogas palos”.
Y ¿que ocurre con las mujeres que buscan tocer esta dicotomía y seguir adelante con sus proyectos tanto laborales, profesionales o personales a la vez que ser madres? Para ellas todo es más dificil. Aún contando con redes de apoyo, el esfuerzo es muchas veces titánico.
Y si no veamos que ocurre con el tele trabajo. He visto varios casos de mujeres jóvenes, con hijos pequeños, que, sobre todo a partir de la pandemia, han visto cómo esta modalidad laboral se ha convertido en una suerte de trampa que implica que a la vez tengan que trabajar, atender a sus hijos, cocinar, etc., etc., con el consiguiente incremento del agotamiento psíquico y mental que esto implica. En muchos casos, el llevarse el trabajo a sus casas implica además que los horarios muchas veces no son respetados y deban trabajar o contestar consultas laborales durante lapsos mucho más prolongados que cuando trabajaban presencialmente. Y para colmo deban escuchar comentarios del tipo: “que te quejás, si ni siquiera tenés que salir de tu casa”.
Tiendo a pensar que el teletrabajo es una nueva forma de control social que favorece el confinamiento de las mujeres en el “hogar”.
Si bien hay también muchos hombres que teletrabajan, las experiencias son muy diferentes.
En su artículo “Maternidad obligatoria y paternidad electiva”, Andrea Von Hoveling, plantea un hipotético pero muy real diálogo donde, frente a la noticia de una adolescente de que está embarazada, surge la pregunta, sin importar quien sea el interlocutor: “¿y el papá, va a asumir?” La autora plantea que esta pregunta, tan naturalizada en nuestra cultura, no solo encierra un nivel de violencia muy grande, si no que además, valida la idea de que, mientras la maternidad es obligatoria, la paternidad es optativa.
Plantea también que aunque hoy día está habilitada la pregunta a la mujer de si quiere seguir o no con el embarazo, muchas veces se hace de manera castigadora.
Von Hoveling sostiene además que, tanto la mujer que decide interrumpir un embarazo como la que decide dar a su hijo en adopción, cargan con un estigma, “distinto en cada entorno, distinto en cada cultura. Pero probablemente en más de un minuto de su vida va a sentir que es información que debe ocultar o que debe contar con cautela o con una buena cuota de tolerancia a la crítica y al juicio de su entorno”
Sin embargo, la doble moral social no utiliza los mismos criterios para el hombre que no asume, y dice, “recordemos siempre que el padre que no asume su paternidad, no es (solamente) un hombre que deja sola a una mujer. Es un padre que en una sola ausencia aborta, entrega y abandona a un hijo.”
“Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”
Hace unos días se hizo viral en las redes sociales y se hicieron eco infinidad de medios de prensa en el mundo un video en el que se observa a un niño, Juan Cruz, visiblemente angustiado sobre los hombros de un hombre en el medio de la Plaza de San Telmo, epicentro de la famosa feria bonaerense. Era el domingo que se festejaba en Argentina el día de la infancia (como se le llama allí al “día del niño”). El niño había ido con su padre a la feria y estaba perdido por lo que el señor que lo tenía “a caballito” decidió ir al centro de la plaza y desde allí los altoparlantes, los presentes aplaudiendo y hasta una banda que estaba tocando comenzaron a llamar a Eduardo, el padre de Juan Cruz.
Luego de unos minutos de iniciada toda esa gran movida solidaria, se ve aparecer caminando cansinamente a Eduardo a quien Juan Cruz abraza desesperadamente.
Hasta aquí podríamos decir que es una nota de color con un final feliz.
Pero el colectivo “Mujeres que no fueron tapa” se pregunta en un posteo en sus redes: ¿qué hubiese pasado si quien hubiera perdido a Juan Cruz en vez de Eduardo hubiese sido María o Marta o Juana? ¿La noticia hubiese sido tratada de la misma forma? ¿Cuál hubiese sido el titular en los medios?
En ninguno de los portales noticiosos que se hicieron eco del video, vi ningún tipo de comentario acerca de cómo se le pudo perder un niño de 7 u 8 años a su padre, nadie se preguntó que estaba haciendo Eduardo mientras Juan Cruz lo buscaba sensiblemente angustiado, ni siquiera les llama la atención el andar cansino con el que llega a buscar a su hijo.
Quisiera creer que el tratamiento de la noticia hubiese sido igual de haber sido la madre a quien se le hubiera perdido su hijo, pero me temo que nadie hubiese sido tan tibio y condescendiente.
Y no quiero ni pensar en los comentarios de la gente que leyera los distintos posteo sobre la noticia.
Obviamente nadie está a salvo de vivir una situación como la que muestra el video ni es mi intención demonizar a Eduardo, pero creo que nadie discrepará conmigo en que claramente no se hubiese medido con la misma vara la responsabilidad sobre el hecho según que progenitor hubiese estado a cargo del menor.
Es que por más que estemos evolucionando como sociedad, salvo muy honrosas excepciones, la carga mayor sobre el cuidado de los niños sigue recayendo sobre las madres y seguimos destacando como “que buen padre” al hombre que lleva a pasear a su hijo, a quien tal vez solo ve durante el fin de semana.
M es pacienta mía desde hace un tiempo. Cuando comenzó su terapia estaba totalmente desbordada por su situación personal y familiar. Estaba en pareja con un hombre que a todas luces ejercía violencia psicológica y patrimonial sobre ella. Todo esto agravado por que era madre de un niño de poco más de un año y que, desde que quedó embarazada y de común acuerdo con su pareja, había dejado de trabajar.
Luego de mucho trabajo para mejorar su autoestima y asumir conciencia acerca de su condición de víctima, M decidió separarse.
Sin trabajo, con su hijo todavía lactante y con un apoyo prácticamente nulo de quienes deberían obrar como redes de apoyo y contención, la separación no viene siendo nada fácil, sobre todo porque su situación le obliga a mantener un nivel importante de dependencia de su ex pareja.
El tiene una actitud bastante positiva hacia su hijo, pero obviamente, al permanecer el niño con su madre, el peso mayor de los cuidados recae sobre M dificultándole sobre manera sus intentos para lograr las soluciones que le permitan cambiar de manera significativa su situación laboral y económica y con ello su dependencia.
Hace unos días M, quien aún no tiene un régimen de visitas estable acordado con el padre de su hijo, tenía que estudiar para una prueba que le podría habilitar el ingreso a un trabajo que sin dudas le cambiaría drásticamente su situación y además se sentía muy mal de salud, por lo que, al no contar con otros apoyos, le pidió a su ex pareja que se hiciera cargo de su hijo a lo cual él contestó que no podía porque “tenía un evento”.
Más allá de que, dado el contexto y la historia de este vínculo, esto es claramente un intento de sabotaje hacia M y sus posibilidades de cambiar su situación de sometimiento, dio para que habláramos en la sesión de terapia siguiente de cómo a las mujeres se les exige ser madres y luego se las condena a tener que hacerse cargo de los cuidados y la crianza haciendo además terriblemente costoso cualquier intento de búsqueda de crecimiento y realización personal que no pase por la maternidad.
Por más que se haya avanzado en la búsqueda de crear consciencia acerca de la corresponsabilidad en la crianza, sigue siendo mucho más fácil para los hombres desligarse de esas responsabilidades o, cuando si las asumen, esto sigue siendo visibilizado y reconocido como algo sumamente valioso mientras que en las mujeres sigue siendo visto como “lo que corresponde”. Seguimos escuchando “que buen padre, como ayuda con los cuidados y la crianza de sus hijos” cuando el solo hecho de tomarlo como una ayuda le quita la responsabilidad y la coloca en la mujer que “debería sentirse muy agradecida con la pareja que tiene”.
Históricamente, otro de los aspectos que coadyugaron a sostener la diferencia entre los hombres y las mujeres fue el de las diferencias naturales.
Lerner plantea como “una explicación corolaria de la asimetría sexual es la que sitúa las causas de la subordinación femenina en factores biológicos que atañen a los hombres”
“El hombre cazador, superior en fuerza, con aptitudes, junto con la experiencia nacida del uso de útiles y armas, protege y defiende “naturalmente” a la mujer, más vulnerable y cuya dotación biológica la destina a la maternidad y a la crianza de los hijos.” [17]
Esta construcción de que a lo largo de la historia se ha ido realizando acerca del género femenino ha tenido como consecuencia que la subjetividad de las mujeres se haya hecho frágil, vulnerable, al extremo de caracterizarse como el “sexo débil”. Pero, ¿de qué debilidad hablamos?
La familia de J sufrió de manera dramática la crisis económica que azotó a nuestro país en el 2002, por lo que ella decidió emigrar con la esperanza de lograr condiciones laborales y económicas que le permitieran ayudar a su familia.
Su motivación, sumada a su capacidad y su muy buena formación, le habilitaron encontrar un muy buen trabajo que le permitió prácticamente hacerse cargo de sus padres.
Siempre fue una mujer muy inquieta por lo que aprovechó su experiencia en el exterior para conocer distintos emprendimientos que pudiera desarrollar en el país.
Así fue como algunos años después decidió retornar al Uruguay y desarrollar con gran éxito un proyecto que era inédito hasta ese momento en estos lares.
J no paraba de crecer desde todo punto de vista. Cada día se iba empoderando más. Sin embargo, cada domingo que participaba en el almuerzo familiar, su madre, en vez de hacer figura en todos esos aspectos, le recordaba el único que, según esta buena señora aún no había logrado: tener una pareja diciéndole que seguía siendo el número ipar en la mesa.
Mientras escribo estas páginas, miles de mujeres protestan en Irán, una de las tiranías teocráticas más terribles de la actualidad, cortando sus cabellos y quemando sus hiyab en respuesta a la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral. ¿Alguien puede sostener que estás mujeres son el “sexo débil”?
Lilith
“Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra.
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó.”[18]
Podríamos decir que aquí se sientan las bases de la heteronormatividad hegemónica.
Esta frase que ha sido invocada hasta el hartazgo por todos aquellos fundamentalistas religiosos que niegan cualquier otra identidad de género que no sea la biológicamente asignada.
Pero, por otra parte, esta afirmación hablaría de una equidad en términos de género, dado que tanto el macho como la hembra humanes, habrían sido creados, con un estatus de iguales, a “imagen y semejanza” de la divinidad y, por lo tanto, podríamos decir que esta tampoco tendría género.
Sin embargo, en el capítulo 2, la historia cambia:
“Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.
Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado.”[19]
Aquí ya el creado en primera instancia es solo el hombre a quien además Dios le dió el jardín del Edén “para que lo labrase y cuidase”[20] a la vez que le impuso el primer mandato: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio.»[21]
y las diferencias entre ambos relatos siguen:
“Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»
Y Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera.
El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada.
Entonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne.
De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre.
Entonces éste exclamó: «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada.»
Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.”[22]
¿Qué cambió entre el primer y el segundo capítulo de Génesis que generó esta divergencia tan marcada? La mujer deja de ser una creación a la par del hombre para convertirse en una derivación de este y a su servicio: “porque no es bueno que el hombre esté solo” y porque “no encontraba ayuda para él”.
Queda aquí instaurado además el matrimonio heteronormativo.
Según la tradición judía, Eva no fue la primera mujer, si no que esta fue Lilith que luego fue borrada de las escrituras y eso explicaría la incoherencia antes planteada.
Esa primera mujer, creada por Dios de polvo puro, de la misma forma que Adán, “hombre y mujer los creo”, o sea que al ser creada a la misma vez, del mismo material, “a imagen y semejanza”, compartiría con el hombre igual dignidad, igual lugar en la creación, luego es eliminada de las “sagradas escrituras” al punto que, a partir de allí solo es mencionada una vez en el Antiguo Testamento, en el Libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14.
¿Y cuál pudo haber sido el pecado tan grave de Lilith que le valió nada menos que el castigo de ser la primera desaparecida de la historia?
Pues según la tradición hebraica, Lilith se habría rebelado ante la exigencia de Adán de sometimiento que implicaba que solo podían mantener relaciones sexuales con él encima y lo habría abandonado.
Ante este hecho, Adán se habría quejado ante Dios quien inmediatamente envió a sus ángeles a buscarla y ante la negativa de ella a volver, recibió el castigo divino de ver morir a 100 de sus hijos. Debos aquí el primer ejemplo escrito de la historia de algo que hablábamos más arriba, la matanza de los hijos como castigo supremo ante la negativa rebelde de la mujer a someterse a la voluntad del hombre.
Tal vez estemos aquí ante el primer registro escrito de una situación de extrema violencia machista hacia la mujer, precisamente en el propio Génesis.
En resumen, Lilith fue demonizada, castigada de la forma más terrible y desaparecida, invisibilizada de los textos bíblicos por haberse rebelado ante el intento de sometimiento de su pareja, que se suponía era su par. ¡Que actual parece este relato tan ancestral! Parece como si miles de años de historia después, no hubiésemos evolucionado nada.
El sistema patriarcal siempre ha intentado mostrar la relación de poder que implica el sometimiento de los hombres hacia las mujeres como el orden natural de la Sociedad.
Para esto se ha valido de distintos elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación y su permeabilidad escapa a cualquier frontera. De esta forma, podemos definir a las tecnologías de género como discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social con el fin de producir, promover e implantar representaciones de género que son de esta forma normalizadas.
Siguiendo a Foucault, De Lauretis (Lauretis, 1989) define lo que es una tecnología sexo-género: “Puede ser un punto de arranque pensar al género en paralelo con las líneas de la teoría de la sexualidad de Michel Foucault, como una “tecnología del sexo” y proponer que, también el género, en tanto representación o auto-representación, es el producto de variadas tecnologías sociales -como el cine- y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana”[23]
Por su parte, Beatriz (Paul) Preciado (Preciado, 2002), en su “Manifiesto contra-sexual”, sostiene que “la contra sexualidad supone que el sexo y la sexualidad (y no solamente el género) deben comprenderse como tecnologías socio-políticas complejas.”[24]
A lo largo de la historia, una de las “tecnologías de sexo” más importantes has sido sin duda las religiones, especialmente las monoteístas, que como bien sabemos, las tres más importantes, judaísmo, cristianismo y musulmana, comparten un origen común en el pratrirca Abraham.
Al considerarse las interlocutoras de Dios ante los hombres, las religiones han sido a lo largo de la historia, las principales herramientas de control social.
Hace unos años, un amigo médico y judio me contaba que el tema de la circuncisión derivaba de que, al vivir en el desierto y por lo tanto ser muy dificil la higiene del pene, los hombres judios sufrían muy comunmente de infecciones. La circuncisión fue la solución que se le encontró a este problema, pero como ningún hombre quería someterse a ella, los sacerdotes decidieron darle dignidad sacramental “si es un designio de Dios, ningún hombre puede negarse”. No sé cuanto habrá de cierto en esta historia, pero lo que si es cierto es que la “voluntad de Dios” ha sido utilizada a lo largo de la historia para imponer y justificar cualquier tipo de eventos, desde los más inocuos a los más terribles.
Por lo tanto, por siglos las religiones han sido, y en cierta medida siguen siendo, las tecnologías preferidas del patriarcado.
Dice Lerner, “Si Dios o la naturaleza crearon las diferencias de sexo, que a su vez determinaron la división sexual del trabajo, no hay que culpar a nadie por la desigualdad sexual y el dominio masculino”[25]
Dufau por su parte plantea que “la aparición de las religiones en general trae aparejado sistemas de valores sexuales que cambian de forma abrupta la vivencia de la sexualidad.”
Por ejemplo, la virginidad previa al matrimonio no era considerada un valor hasta que es impuesta por la religión judeo-cristiana. Por otra parte, al ser la finalidad del matrimonio eminentemente reproductiva, podía ser considerada motivo de divorcio.
Un muy buen ejemplo del control que las “sagradas escrituras” consagraron sobre las mujeres y su sexualidad es sin duda le capítulo 15, versículos del 19 al 33 del libro del Levítico, del Antiguo Testamento que dice: “Cuando una mujer tenga su período menstrual, quedará impura por siete días (las negritas son mías). Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer… El que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo en lo que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer… Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro… Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del período normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación… Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará siete días y después quedará pura. Al octavo día ella tomará dos tórtolas o dos palomas y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado (¿la menstruación es un pecado?) y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera el sacerdote purificará ante el SEÑOR a la mujer por el flujo que ella tuvo. »Ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas, así ellos no morirán por contaminar mi Carpa Sagrada que está entre ellos». Estas son las leyes para los que tienen flujo y para los que tienen emisión de semen, y que debido a eso quedan impuros. También son las leyes para la mujer durante su menstruación… así como las leyes para el hombre que duerma con una mujer impura.”
Tengo la intuición de que más que una medida de higiene, este precepto tiene como finalidad evitar que cualquier mujer, en edad de gestar, pudiese mantener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo amparados en la imposibilidad de quedar embarazada durante su período mestrual y por eso el precepto no solo está destinada a las mujeres, si no también a los hombres que pudiesen tener contacto con ellas.
Ya en el Nuevo Testamento, tenemos a María como prototipo de madre abnegada, que acepta la voluntad de Dios sin ningún tipo de resistencia, aunque con un embarazo virginal y concebida ella “sin pecado” ¿¿??, que viene a reivindicar a la humanidad del “pecado original” de Eva.
El resto de los evangelios parecen traer aparejados un cambio de paradigma si tenemos en cuenta el vínculo de Jesús con las mujeres, especialmente con María Magdalena, pero también con Marta y María o con la prostituta que rescata de ser lapidada.
Sin embargo, el apóstol San Pablo, en su Carta a los Efesios, dice “Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia, el salvador del Cuerpo.
Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.”[26]
Mucho más acá en el tiempo, San Agustín exalta el matrimonio al que atribuye un triple bien: la prole o la procreación, la fidelidad y el sacramento que es indisoluble al estar consagrado por Dios, reforzando de esta forma la normatización de la sexualidad como heterosexual.
Por su parte, Tomás de Aquino hace énfasis en el fin meramente reproductivo del matrimonio al “demonizar” el deseo y la sexualidad como forma de búsqueda y consecución del placer, a la vez de instaurar como pecado todo lo sexual que se da por fuera del matrimonio.
Ya en el siglo pasado, en 1968 una encíclica papal prohibe el uso de anticonceptivos y en 1993, el papa Juan Pablo II define como intrínsecamente desordenadas e indignas de la persona humana a las prácticas anticonceptivas.
Hace unos meses, el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla señaló que la Iglesia entiende por familia “la integrada por varón y mujer, y abierta a la vida, por lo tanto con hijos” reafirmando la normativa heterosexual-reproductiva. Y redobla la apuesta al expresar que “un matrimonio que decide no tener hijos no es un matrimonio válido”.
En la religión judía la mujer es propiedad del hombre y la fidelidad es uno de los valores más respetados dado que esta garantiza que los hijos sean del marido. Y si bien, al igual que en otras religiones, puede haber facciones más avanzadas, vasta con ver la serie de Netflix basada en una historia real: “Unorthodox”, para conocer la realidad de las mujeres en una comunidad jasídica.
Y todos sabemos como es la realidad de las mujeres en los paises árabes o donde gobiernan fundamentalismos islámicos.
No olvidemos que aún hoy, en pleno siglo XXI y con todo los avances a nivel global que se han logrado en materia de derechos de las mujeres, sigue habiendo regímenes donde se practica la mutilación genital femenina, la ablación del clítoris con el objetivo de eliminar el placer sexual por motivos religiosos.
Pero no solo las religiones han funcionado a lo largo de la historia como tecnologías de sexo-género al servicio de sostener el sistema patriarcal y su heteronormatividad hegemónica.
Lerner plantea que, “cuando en el siglo XIX empezó a perder fuerza el argumento religioso, la explicación tradicional de la inferioridad de la mujer se hizo “científica”.[27]De esta forma, las teorías darwinianas sobre la supervivencia del más apto fueron utilizadas por el orden instituido para justificar la distribución desigual de riquezas y los privilegios.
Además, “los defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres por su rol maternal y que se las excluyera de las oportunidades económicas y educativas porque estaban al servicio de la causa más noble de la supervivencia de la especie… Se consideraba la menstruación y la menopausia, incluso el embarazo, estados que debilitaban, enfermaban, o eran anormales, que imposibilitaban a las mujeres y las hacían verdaderamente inferiores”[28]
No hace tantos años que se dejó de emplear la frase “estoy enferma” para referirse al período menstrual. Y muchos de los que lean esto recordarán la publicidad donde una adolescente Natalia Oreiro que paseaba a su perro, se frenaba ante la presencia de unos adolescentes varones mientras una voz en off decía “Tranquila, vas con O.B… Con O.B. nadie se da cuenta. Ni tu te das cuenta” en un claro intento de mostrar como una virtud del tampón el invisivilizar la menstruación.
Y sigue Lerner: “Asimismo, la psicología moderna observó las diferencias de sexo existentes desde la asunción previa y no verificada de que eran naturales, y construyó la imagen de una hembra psicológica que se encontraba biológicamente tan determinada como lo estuvieron sus antepasadas. Al observar desde una perspectiva ahistórica los papeles sexuales, los psicólogos tuvieron que hacer conclusiones partiendo de los datos clínicos observados, en los que se reforzaban los papeles por géneros predominantes.
Las teorías de Sigmund Freud alentaron también la explicación tradicional. Para Freud, el humano corriente era un varón; la mujer era, según su definición, un ser humano anormal que no tenía pene y cuya estructura psicológica supuestamente se centraba en la lucha por compensar dicha deficiencia”[29]
Poco antes del estreno del cuarto episodio de la saga “The Matrix”, Lilly Wachowski, directora y guionista de los tres primeros filmes confirmó que la historia se trata de una metáfora de una transformación transgénero. Esta revelación nos permitiría inferir que la “Matrix” entonces podría estar representando al sistema patriarcal heteronormativo hegemónico y por lo tanto su creador, el Arquitecto, podría ser considerado como una clara referencia al “Gran Arquitecto del Universo”, nombre simbólico con que algunas órdenes iniciáticas se refieren a Dios y por lo tanto a las religiones como los dispositivos desarrollados para sostenerla.
Pero en la cuarta entrega, “The Matrix: Resurrections”, el Arquitecto es sustituido “El Analista” (así es en inglés, idioma original, aunque en los subtítulos lo traduzcan como “el terapeuta”) quién intenta convencer en la terapia a Neo de que todo lo que siente son alucinaciones producto de un brote psicótico y además es quien le prescribe las clásicas píldoras azules que sabemos son las encargadas de mantenerlo en la Matrix, es decir, en la normatividad imperante.
Una vez que es revelado que el Analista es quien ahora está a cargo de la Matrix, este le dice a Neo que su predecesor, el Arquitecto odiaba la mente humana así que nunca se dio cuenta que allí está lo único que importa.
¡Cuanta similitud con el planteo de Lerner! Una vez que la religión comienza a perder terreno como tecnología, la ciencia y el psicoanálisis toman la posta.
Tanto para Freud como para Lacan solo existe un referente: el falo, dado que según el primero, el órgano genital femenino no está inscripto en el inconsciente y si lo está es precisamente como una falta, la cual da origen a la “envidia del pene” que sería, según él, el punto de partida en el camino hacia la feminidad.
Como dice Gayle Rubin: “El falo es, podríamos pues decir, un rasgo distintivo que diferencia al “castrado” del “no castrado”. La presencia o ausencia del falo conlleva las diferencias entre dos situaciones sociales: “hombre” y “mujer” (Jakobson y Halle, 1971, sobre los rasgos distintivos).
Como éstas no son iguales, el falo conlleva también un significado de dominación de los hombres sobre las mujeres, y se puede inferir que la “envidia del pene” es un reconocimiento de eso”.[30]
Volviendo a De Lauretis, “el psicoanálisis define a la mujer en relación con el hombre, desde dentro del mismo esquema de referencia y con las categorías analíticas elaboradas para dar cuenta del desarrollo psicosocial del varón”.[31]
Hace un tiempo, en una sesión de terapia con una pareja que venía atravesando una crisis muy profunda, la temática derivó hacia la importancia que la sexualidad había tenido a lo largo de su muy extensa vida de pareja. En ese momento, él comentó que, cuando años antes le diagnosticaron cáncer de próstata, frente a la recomendación de su médico tratante de someterse a una cirugía, le planteó que solo lo haría si el médico le garantizaba que iba a poder mantener su desempeño sexual, que, de no ser así, prefería morir, dado que “que no podía hacerle eso a ella”.
Ante mi pregunta acerca de que era lo que no podía hacerle a ella, me miró como diciendo “¿sos bobo o no te das cuenta?” y me contestó: “no poder satisfacerla sexualmente”. Ella lo miró y con cierta sorna le dijo: “¿no poder cogerme decís?”.
Esto motivó que comenzáramos a hablar precisamente de lo difícil que es despojarnos de esa visión tan restrictiva de la sexualidad. De cómo, a pesar de que según los dos concordaron, siempre habían tenido una sexualidad muy abierta y que no se restringía a la cama y mucho menos al coito, en ese momento tan importante, él solo pudo focalizar en su enorme temor a quedar “impotente” e incluso lo había proyectado en ella, a quien “no podía dejar sin un pene capaz de erectarse y satisfacerla a través de la penetración” (esta interpretación es mía).
Y un poco más. Si tratamos de ver con mayor profundidad la frase de ese hombre, podríamos ver reflejada en ella no solo la impronta de la normativa sexual coital, si no también la profunda huella del patriarcado. Si necesito que mi pene funcione correctamente para satisfacer sexualmente a mi pareja penetrándola, eso implica que su satisfacción sexual es mi responsabilidad; que esta solo puede ser posible a través de una relación coital donde mi pene (mi falo) cumple un rol primordial y, por lo tanto, yo soy quien tiene el poder sobre la sexualidad de mi pareja, ella me pertenece.
“Además, mientras los hombres tengan derechos sobre las mujeres que las propias mujeres no tienen, el falo conlleva también el significado de la diferencia entre “el que intercambia” y “lo intercambiado”, entre el regalo y el dador.”[32]
Como dice De Lauretis: “en el esquema mental centrado en lo masculino o patriarcal la forma femenina es una proyección de la masculina, su opuesto complementario, su extrapolación, la costilla de Adán, como se suele decir. Así que, aún cuando esté localizada en el cuerpo de la mujer (vista, escribió Foucault, como completamente saturada con la sexualidad, pág. 104), la sexualidad es percibida como un atributo o una propiedad del varón”[33]
“Mujeres que no fueron tapa” (Mujeres que no fueron tapa, s.f.) es una comunidad en Instagram que cuenta al momento de escribir esto con 454.000 seguidores. En la descripción del sitio dice: “Intentamos hackear estereotipos y mandatos con nuestras acciones”.
Hace unos meses, una seguidora realizó el siguiente posteo que tuvo 3.939 likes: “La cantidad de mujeres violentadas a las que un psicólogo hunde más en el pozo da miedo. He leído varias experiencias aquí pero también en otras cuentas de psicólogos que culpabilizan a las víctimas o que cuando estas les relatan lo que están viviendo lo minimizan o incluso justifican al agresor.” En respuesta, una de las administradoras del sitio escribió: “Por supuesto que los espacios terapéuticos pueden ser y lo han sido desde su origen, espacios de disciplinamiento para las mujeres. Espacios donde se nos tiende a “normalizar” y se ha patologizado todas nuestras resistencias al ideal femenino y a la Violencia y sumisión que ese ideal femenino implica.
Por supuesto que son espacios donde muchas veces se nos vuelve a silenciar y a violentar.
No decir esto es ser cómplices y es además seguir fomentando la ingenuidad en la que somos educadas.
En todos lados tenemos que estar alertas y tenemos que ir con cuidado. Y a la primera incomodidad y pequeña alarma. Nos fuimos.
¿A quien le pasó ser culpabilizada y revictimizada en un espacio terapéutico? ¿a quien le pidieron que fuera más comprensiva y más incondicional? ¿A quien le pidieron paciencia?
Lo que vino a continuación fue una catarata de testimonios de seguidoras que, practicamente en su totalidad, narraban experiencias sumamente negativas, coincidentes con el planteo original.
Debo confesar que en el primer momento que leí todo esto me sentí muy mal. Sin enbargo, mientras seguía leyendo los testimonios y la empatía se iba imponiendo al sentimiento inicial, fui reafirmando mi convicción de la necesidad de seguir revisando nuestras teorías y prácticas así como de absoluta necesidad de incorporar la perspectiva de género a nuestra marco referencial y por supuesto a nuestra praxis. Aún queda mucho camino por recorrer.
Como dice Irene Meler (Meler, Recomenzar. Amor y poder después del divorcio, 2013): “Los escritos freudianos sobre la sexualidad femenina han revelado, al análisis feminista, los sesgos androcéntricos y sexistas del edificio teórico del psicoanálisis. Sin embargo, la transformación en las relaciones sociales entre los géneros, que constituye el proyecto de cambio social más logrado durante la Modernidad, siempre necesitó el recurso a una teoría de la subjetividad. No hay, en efecto, posibilidad de transformaciones culturales en la condición social de varones y mujeres, si no se modifican las mentalidades.”
Por su parte, Débora Tajer en su artículo “Notas para una práctica psicoanalítica pospatriarcal y posheteronormativa” citando a Juliet Mitchell (Mitchell, 1982) plantea que se puede tomar al psicoanálisis como lugar de trabajo “para hacer de él un muy buen dispositivo de análisis de la producción de padecimiento subjetivo de la sociedad burguesa y patriarcal y no solo como reproductor de la misma”[34]
Nuevos vientos
Sobre todo, desde la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este, estamos viviendo un tiempo de cambios muy profundos a nivel global, asistimos sin duda a lo que Thomas Kuhn llamó “revolución paradigmática” y estoy convencido que esta revolución tiene un solo nombre: Feminismo.
Gerda Lerner la compara con la que inició Copérnico al descubrir y postular que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol derrumbando así la teoría geocéntrica imperante hasta ese momento. Esta revolución paradigmática está destinada a acabar definitivamente con la concepción androcéntrica que nos rige desde hace milenios y que dio lugar a la creación del patriarcado.
Lerner plantea en su libro “La creación del patriarcado” una interesante imagen que me gustaría compartir. Ella dice que “hombres y mujeres viven en un escenario en el que interpretan el papel, de igual importancia, que les ha tocado. La obra no puede proseguir sin ambas clases de intérpretes. Ninguna contribuye “más o menos” al todo; ninguna es secundaria o se puede prescindir de ella. Pero la escena ha sido concebida, pintada y definida por los hombres. Ellos han escrito la obra, han dirigido el espectáculo, e interpretado el significado de la acción. Se han quedado las partes más interesantes, las más heroicas, y han dado a las mujeres los papeles secundarios.
Cuando las mujeres se dan cuenta de la diferencia de la manera en que participan en la obra, piden una mayor igualdad en el reparto de papeles. A veces eclipsan a los hombres, otras veces sustituyen a un intérprete masculino que ha desaparecido. Finalmente, las mujeres, tras un esfuerzo considerable, obtienen el derecho a acceder a un reparto igualitario de los papeles, pero primero deberán mostrar que están “cualificadas”. Nuevamente son los hombres quienes fijan los términos de su “cualificación”; ellos juzgan si las mujeres están a la altura del papel; ellos les conceden o niegan la admisión. Dan preferencia a las mujeres dóciles y a aquellas que se adecuan perfectamente a la descripción del trabajo.”
Basta ver los notorios ejemplos que tenemos en nuestro parlamento de legisladoras que llegan a el supuestamente para defender los intereses y derechos de las mujeres y terminan siendo funcionales a los intereses del patriarcado.
Hace unos días veía el anuncio de la trasmisión de una pelea UFC, Ultimate Fighting Championship entre dos mujeres. En el se veía a dos mujeres peleando encarnizadas, con sus rostros desfigurados por los golpes y cubiertos de sangre. Y lo más interesante era que en el paneo que hacían de las graderías, solo se veían hombres observando el “espectáculo”. O sea, dos mujeres supuestamente empoderadas, compitiendo en un brutal y primitivo deporte originalmente masculino, para beneplácito y disfrute de los hombres.
Prosigue Lerner: “Los hombres castigan con el ridículo, la exclusión o el ostracismo a cualquier mujer que se arroga el derecho a interpretar su propio papel o, el peor de todos los males, el derecho a reescribir el argumento.
Las mujeres tardan mucho tiempo en comprender que conseguir partes “iguales” no las convertirá en iguales mientras el argumento, el atrezzo, la puesta en escena y la dirección estén en manos de los hombres. Cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de ello y a reunirse durante los entreactos, e incluso en medio de la representación, para discutir qué hacer al respecto, la obra se acaba.
Si miramos la Historia de la sociedad que se ha escrito como si de dicha obra se tratara, caemos en la cuenta de que el relato de las representaciones dadas durante miles de años ha sido escrito sólo por hombres y contado con sus propias palabras.”
No se trata entonces que, a través de la “historia compensatoria”, los hombres, para calmar las voces de las mujeres que comienzan a intentar hacerse oir, comiencen “a realzar la parte de las mujeres en el pasado, buscando a aquellas mujeres que hubieran hecho las mismas cosas que los hombres”
“Lo que las mujeres deben hacer, lo que las feministas están haciendo, es señalar con el dedo el escenario, el atrezzo, el decorado, el director y el guionista… y decir: la verdadera desigualdad que hay entre nosotros está dentro de este marco. Y luego han de derrumbarlo”.
Comparto plenamente este planteo, pero creo que esta no tiene por que ser una tarea exclusiva de las mujeres.
Creo firmemente en la absoluta necesidad de romper definitivamente con la forma hegemónica ancestral de masculinidad a la que estamos sometidos los varones desde el momento mismo del nacimiento. Siguiendo a Foulcault y Butler, nos convertimos en “sujetos varones” sujetos, en tanto sujección a modelos ancestrales que nos someten a formas hegemónicas de masculinidad que nos generan una falsa percepción de poder cuando en realidad nos oprime y daña de manera visceral.
Por eso creo firmemente que, si realmente queremos construir nuevas masculinidades, el primer e imprescindible paso es reconocer el enorme daño que el sistema Patriarcal y la masculinidad hegemónica que de el se derivan ha generado generación tras generación y desde tiempos inmemoriales a los propios varones.
Varones totalmente desconectados de su emociones porque desde muy niños se nos ha enseñado a sangre y fuego que “los hombres no lloran”. Infinidad de varones que hasta no hace mucho eran incapaces de dar o recibir un abrazo ni siquiera a sus propios hijos.
Mi padre y mi suegro NUNCA cambiaron un pañal, dieron una mamadera o siquiera mecieron a sus hijos para hacerlos dormir. Se perdieron de momentos únicos, que regocijan el alma.
Las estadísticas muestran claramente la incidencia del suicidio entre los varones y los métodos violentos que eligen para terminar con sus vidas.
Porque eso es lo que se nos enseña desde el vamos, a ser violentos, a no dejarnos pasar por arriba, a arreglar todo con los puños, “a lo macho”
Y mucho más grave aún, millones y millones de varones esencialmente jóvenes muertos en infames guerras para demostrar que “lider” la tiene más grande. Millones y millones de vidas, familias, sueños, talentos, truncados por ser usados como carne de cañón de ambiciones productos en gran medida por este sistema patriarcal infame en el que estamos inmersos.
Como dice Paul Preciado: “retorciendo el cuello a la “envidia del pene” definida por Freud, Butler señala que los hombres deben medirse sin cesar con el ideal del falo precisamente porque están dotados de pene y no de falo, estando pues obligados a demostrar su virilidad de una manera compulsiva”[35]
Nuevos vientos parecen soplar. Por ejemplo, cada vez veo más casos en mi consulta de hombres con vivencias compatibles con un síndrome de “nido vacío”. Esto no sería posible si no existiera un vínculo más estrecho de esos hombres con sus hijes y consigo mismos y los sentimientos que les genera la partida de estos hijes del hogar. Para no hablar de la cada vez mayor consciencia sobre la co responsabilidad sobre la crianza y sobre los quehaceres domésticos.
En estos días recorrió el mundo la foto de Roger Federer y Rafael Nadal, dos “semi dioses” del deporte mundial, tomados de la mano y llorando en la despedida del primero como tenista profesional.
Viendo esa imagen no pude dejar de recordar el excelente artículo de Adriana Frechero: “La CONSTRUCCIÓN PSÍQUICA de los VARONES en el CONTEXTO SOCIO CULTURAL e HISTÓRICO De Edipo a Telémaco. Un viaje por los tiempos de las masculinidades” y sobre todo la cita final: “Odiseo se sentó y Telémaco le abrazó llorando inconsolablemente, pues así de intenso era el deseo que los unía. Lloraron, se abrazaron y gritaron como lo hacen las aves cuando los agricultores arrasan sus nidos con aquellos tan jóvenes que aún no pueden volar” (Homer, siglo VII AC)
Y recordé a mi docente de literatura quien en plena dictadura militar, al dar la Odisea, eligió ese fragmento para enseñarnos que hasta los héroes más grandes pueden llorar.
Claramente, la ruptura del mandato “mujer = esposa y madre” y la asunción por parte de las mujeres de su derecho a desear, en todos los sentidos que la palabra permite, genera en los hombres una crisis profunda y los sume en el desconcierto.
Pero ya es tiempo que entre TODES derrumbemos la anquilosada estructura patriarcal que tanto nos oprime y asumamos la construcción de estructuras que se adapten a la realidad por diversa que esta sea, sin caer nuevamente en hegemonías que constriñan y limiten nuestra libertad y creatividad a la hora de vincularnos.
Conclusión - ¿Cierre?
Hace unos años, en el marco de una visita que hicimos con mi esposa a nuestra hija y nuestro yerno que estaban estudiando en la ciudad de Valencia, visitamos el museo Centre del Carme Cultura Contemporània. No tenía idea de que allí me encontraría con una exposición que tendría un muy profundo impacto en mi consciencia y en mi futuro. De hecho, es muy probable que nunca hubiese hecho este Diploma ni escrito esto de no ser por ese evento.
La exposición se llamaba “Patriarcado” y era una muestra de las artistas Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera. Una de las instalaciones, que fue la que me produjo y me sigue produciendo el impacto más profundo, fue la de Cristina Lucas: “Habla”[36] Era un gran salón vacío donde solo había un proyector y un televisor que pasaba en loop un video donde aparecía una joven, que luego sabría que era la artista, vestida con en elegante vestido y zapatos de taco, que trepaba munida de una gran maza a una escultura reproducción en tamaño natural del Moises de Miguel Angel, y comenzaba a destruirlo con su maza.
En realidad, todas las muestras que integraban la exposición me resultaron sumamente interesantes y removedoras, pero la instalación de Lucas, siguió, y creo que aún lo hace, el mismo loop en mi cabeza que hacía en el Centre del Carme.
A la vuelta del paseo, tuvimos los cuatro una, al menos para mi, muy fecunda charla sobre feminismos, patriarcado, diversidad, género, Judith Butler y Paul Preciado.
Joseph Zinker es uno de los referentes más importantes de la Psicoterapia Gestáltica sobre todo en lo que refiere al trabajo con familias y parejas. En su libro “El proceso creativo en la Terapia Gestáltica” (Zinker, 1996), el autor desarrolla un concepto teórico que se convertiría en una de las herramientas más importantes de este abordaje terapéutico: “El ciclo excitación – contacto – retirada” o “Ciclo de la energía”, como se lo conoce vulgarmente.
Este constructo teórico está basado en el “continuom figura – fondo”, concepto fundamental de la Psicoterapia Gestáltica, según el cual, cuando algo es figura, todo lo de más pasa a ser fondo. Por lo tanto, para que una nueva figura emerja, es fundamental resolver la anterior así, de esta forma, deja de ser figura y puede pasar al fondo, permitiendo de esta forma la irrupción de una nueva. Cuando esto no ocurre, nos encontramos con lo que llamamos “situación inconclusa” o “gestalt inconclusa”. Según Zinker, lo primero es la sensación. Esto es algo inconsciente y ocurre cuando una nueva figura lucha por emerger generando de esa forma una “interferencia”. Por ejemplo, estoy concentrado leyendo algo pero una sensación cada vez más intensa me comienza a interferir.
El siguiente punto de ciclo es el darse cuenta. Este es el momento en que logro hacer consciente esa sensación y comprender de qué se trata. En el ejemplo anterior, logro “darme cuenta” que lo sensacion que me interrumpe es hambre. Cuanto más intensa es la sensación, más se impone como figura y por lo tanto mi figura anterior debe pasar, al menos momentáneamente al fondo.
Una vez que asumo consciencia de lo que me ocurre, el siguiente punto del ciclo es el de la movilización de la energía. Este consiste en realizar un inventario de los recursos con los que cuento a efectos de satisfacer mi necesidad, mi “gestalt abierta”. En el ejemplo, hago un repaso, hasta allí mental, de los alimentos con los que cuento en casa.
Una vez hecho esto, el siguiente paso es la acción, voy hacia la heladera y me preparo un sandwich, me sirvo un vaso de jugo y pelo una fruta.
Todos estos pasos son fundamentales para resolver mi necesidad, pero no son suficientes sin el siguiente: el contacto. En Gestalt se dice que la resolución de los conflictos se da en la frontera entre el organismo y el ambiente. En este ejemplo, el conflicto que me genera mi hambre, que ocurre en mi organismo, solo podrá ser resuelto cuando entre en contacto con el alimento, que hasta allí está en la órbita del ambiente.
Ahora estoy en condiciones de cerrar mi gestalt y por ende que esa figura pase al fondo y pueda emerger una nueva, pero falta un último momento que, como todos los anteriores, es fundamental: el cierre o retirada. Este es el momento del ciclo en que debo “soltar” mi necesidad que ha sido satisfecha. Solo así esta podrá pasar al fondo. En el ejemplo, una vez que logré saciar mi hambre, debo “soltar” mi deseo de seguir comiendo. Solo así podré “cerrar mi gestalt”.
Ustedes se preguntarán ¿a qué viene esto último? Pues, la instalación de Lucas sumada a esa larga charla en la tarde valenciana instalaron en mi la necesidad de comenzar a profundizar en todos esos aspectos, así que decidí seguir adelante con los pasos del “ciclo de la energía”. Aún en España comencé a buscar y leer en internet material al respecto y ya en Montevideo me anoté en el Seminario: Genealogía de los estudios de género, feministas y queer dictado por la Dra. Mabel Campagnoli en FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Fue una experiencia increíble donde pude comenzar a tomar contacto con formación que me permitiera comenzar a saciar mi necesidad.
Pero tal vez uno de los aportes más importantes para mi fue el que se produjo a raíz de una pregunta que realizó la docente y que me resultó profundamente removedora.
Al comenzar a hablar sobre la obra de Judith Butler y mencionar sus distintos libros, la Dra. Campagnoli se detuvo en “Gender Trouble” que en español es traducido como “El género en disputa” pero que ella entiende que la traducción más ajustada sería “El malestar del género”.
Acto seguido preguntó a todos los que seguíamos el seminario “¿alguno de ustedes ha sentido malestar de género?”
Esa pregunta generó en mí una verdadera epifanía!
Zinker define al “insight” como un “súbito destello”, “La información incubada está en espera de uso Ha sido almacenada y "trabajada" inconscientemente por dentro y ahora sale de su escondite dirigiéndose por sí sola hacia este hecho”[37]
Para Tomás Bedó, (Bedó, 1988) “el insight pueda representar como incremento de una capacidad de reordenamiento y reestructuración sintáctica, “gramatical” y dialéctica de contenido ya preexistentes, pero clivados y/o inadecuadamente formulados” y plantea “la existencia de un insight extraverbal, no discursivo, de un “pensar” presentativo y no proposicional, fruto de la experiencia estético-sensible pura, capaz de proporcionar la vivencia holística de un self total.”[38]
Ambos textos definen muy precisamente lo que sentí en ese momento. Fue como si de golpe cayeran todos los velos que me impedían comprender el malestar que me acompañaba prácticamente desde mi infancia y que me hacía sentir “raro” y que muchas veces me obligaba, sobre todo en mi adolescencia, a hacer un esfuerzo muy grande para “encajar”: toda mi vida sentí “malestar de género”.
Y Butler me permitió comprender que ese malestar estaba asociado a la “performance” que había tenido que representar a lo largo de mi vida pero que no se correspondía con lo que sentía en lo profundo de mi ser.
Así que ese darme cuenta tan significativa me impulsó a seguir buscando profundizar y formarme.
Hay quien dice que cuando uno emprende una búsqueda con real convicción, el universo colabora. Puede que sea así. Yo creo sí que la búsqueda nos predispone de manera diferente y entonces, aquello que antes ni siquiera percibíamos irrumpe ante nuestros ojos.
Sin duda eso me pasó cuando “encontré” en la cartelera de mi trabajo institucional el afiche de AUPCV proponiendo el Diploma que hoy intento culminar con este trabajo.
Así que, luego de sortear algunas dudas y prejuicios, decidí inscribirme y sin duda fue una muy buena decisión.
En estos dos años, que lamentablemente fueron distorsionados por la pandemia, siento que crecí muchísimo tanto profesional como personalmente al punto de que, a partir del Diplomado, hoy integro el equipo del Servicio de Identidad de Género de una de las Instituciones de asistencia médica más grandes del país, acompañando en psicoterapia a jóvenes que estén en proceso de transición y/o que quieran comenzar tratamientos de adecuación corporal, un hito en mi carrera totalmente impensado para mi hace no muchos años.
A su vez, mi trabajo en psicoterapia de familias y parejas desde una perspectiva de género, algo que ya hacía de una manera intuitiva pero que ahora es una condición “sine qua non”, no solo se ha visto sumamente enriquecido si no que además me hace sentir mucho más congruente. Y, además, cada vez estoy siendo cada vez más demandado haciendo que el porcentaje de tratamientos de este tipo esté en un porcentaje cada vez mayor de mi práctica profesional.
Por todo esto estaré eternamente agradecido a AUPCV, a los docentes y al grupo que tuve la suerte de integrar.
Montevideo/Ciudad de la Costa, Setiembre de 2022
BIBLIOGRAFÍA
BÉDO, Tomás, “Insight, perlaboración e interpretación”, ISSN 1688-7247 Revista uruguaya de psicoanálisis (En línea) (68), APU – Asociación Psicoanalítica del Uruguay, Montevideo, 1988.
BIBLIA DE JERUSALEM.
BLUMENTHAL, Diana y MARÍN, María Teresa, “Taller Lo familiar. Paternalidades en la Diversidad,
www.youtube.com/watch?v=SvwCTbQkH-4&t=3521s&ab_channel=AUPCVUruguay
BURIN, Mabel – MELER, Irene, “Varones: Género y Subjetividad Masculina”, Librería de las Mujeres, Buenos Aires, 2009.
BUTLER, Judith, “Mecanismos Psíquicos del poder – Teorías sobre la sujección”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2019.
BUTLER, Judith, “El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad”, Paidós, Barcelona, 2007.
CAMPERO, Ruben, “Eróticas Marginales: género y silencios de lo (a)normal, Fin de Siglo, Montevideo, 2018.
DE LAURETIS, Teresa, “Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction”, London, Macmillan Press, 1989
FRECHERO, Adriana, “La CONSTRUCCIÓN PSÍQUICA de los VARONES en el CONTEXTO SOCIO CULTURAL e HISTÓRICO - De Edipo a Telémaco. Un viaje por los tiempos de las masculinidades”, Montevideo, 2019.
FRECHERO, Adriana – TURIM, Elena, “Microviolencias en el vínculo de pareja, una perspectiva de género”.
FRECHERO, Adriana. “La CONSTRUCCIÓN PSÍQUICA de los VARONES en el CONTEXTO SOCIO CULTURAL e HISTÓRICO - De Edipo a Telémaco. Un viaje por los tiempos de las masculinidades”, Montevideo, 2019
FRIDMAN, Irene, “Violencia de género y Psicoanálisis: Agonías impensables”, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2019.
LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean-Bertrand, “Diccionario de Psicoanálisis”, Editorial Paidos SAICF, 2004.
LERNER, Geda, “La creación del patrircado”, Editorial Crítica, S.A., Barcelona, 1990.
LEY 19.580, “Ley de violencia hacia las mujeres basada en género”, Montevideo, 2018.
LUCAS, Cristina, “Habla”,
https://www.youtube.com/results?search_query=cristina+lucas+habla
MELER, Irene, “Psicoanálisis y Género. Deconstrucción crítica de la teoría psicoanalítica” , Publicado en Recomenzar. Amor y poder después del divorcio, de Irene Meler, Buenos Aires, Paidós, 2013, Reeditado en convenio con el Diario La Nación en 2016
MUJERES QUE NO FUERON TAPA, www.instagram.com/mujeresquenofuerontapa/
PRECIADO, Beatriz, “Manifiesto contra-sexual”, Editorial Opera Prima, Madrid, 2002.
REITMAN, Ivan, “Junior”, 1994.
RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, Nueva Antropología, Vol VIII, No. 30, México, 1986.
VON HOVELING, Andrea, “Maternidad obligatoria – paternidad electiva”, https://www.elmostrador.cl/braga/2021/04/12/maternidad-obligatoria-y-paternidad-electiva/, Chile, 2021.
WACHOWSKI, Lana, “The Matrix: Resurections”, 2021.
ZINKER, Joseph, “El Proceso Creativo en la Terapia Gestáltica”, Editorial Paidós Mexicana, S.A., México, 2003.
[1] Fridman, Irene, pag. 43 [2] Idem [3] Idem [4] Rubin, pag. 1 [5] Lerner, pag. 25 [6] Lerner, pag. 25-26 [7] Lerner, pag. 44 [8] Lerner, pag. 26 [9] Rubin, pag. 177 [10] Campero, pag. 92 [11] Rubin, pag. 159 [12] Burin, Mabel y Meler, Irene, pag. 20 [13] Idem, pag. 21 [14] Campero, pag. 92 [15] Frechero, Adriana, “De Edipo a Telémaco”, pag. 9 [16] Lerner, op. cit., pag. 35 [17] Lerner, op. cit., pag. 35 [18] Biblia de Jerusalem, Libro del Génesis, cap. 1, versículos 26 y 27 [19] Idem, cap. 2, ver. 7 y 8 [20] Idem, ver. 15 [21] Idem, Ver. 16. Y 17 [22] Idem,Ver, 18 a 24 [23] De Lauretis, Teresa, pag. 8 [24] Preciado, pag. 21 [25] Lerner, op. cit. pag 35 [26] Carta de San Pablo a los Efesios, cap. 5, ver. 21-24 [27] Lerner, pag. 27 [28] Lerner, pag. 27 [29] Lerner, pag. 38-39 [30] Rubin, Gayle, op. cit., pag. 124 [31] De Lauretis, Teresa, op. Cit. pag. 27 [32] Rubin, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo”, Nueva Antropología, Vol. VIII, No. 30, México, 1986, pag. 124 [33]De Lauretis, Teresa, “Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction”, London, Macmillan Press, 1989, pag. 21 [34] Tajer, pag. 98 [35] Preciado, pag. 62 [36] https://www.youtube.com/results?search_query=cristina+lucas+habla [37] Zinker, “El proceso creative en la Terapia Gestáltica”, pag. 24 [38] Bedó, “Insight, perlaboración e interpretación”, pag. 21















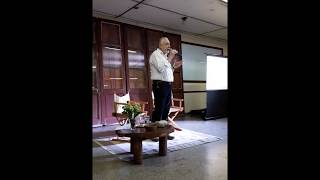







Comentarios