Suicidio en la niñez y adolescencia, un grave tema del que muy poco se habla
- Admin
- 29 sept 2015
- 20 Min. de lectura
El problema del suicidio en general y el de los niños y adolescentes en particular, es un grave tema que involucra no solo a la Salud Pública sino también a una multiplicidad de actores que van desde la familia hasta las autoridades nacionales y del que, lamentablemente, muy poco se habla. Es más, creo no equivocarme si digo que la opinión pública en general tiene una idea poco precisa de la gravedad que el problema tiene en nuestro país en particular. Uruguay se encuentra en estos momentos en el Tercer Grupo de Países con una tasa de 13.2 suicidios por cada cien mil habitantes, lugar que comparte con países como Japón, Suecia, Noruega o Estados Unidos, que en el imaginario colectivo aparecen como peores que el nuestro en ese sentido. Y lo que es peor aún, se viene observando un incremento a nivel mundial del número de suicidios por año y nuestro país no escapa a esta triste y preocupante realidad.
¿Y por qué, si es una realidad tan preocupante, se habla tan poco del tema? Creo que, entre otras cosas, el suicidio está muy emparentado con la muerte y en especial con una de sus más inquietantes versiones, la muerte violenta, y lamentablemente en nuestra cultura, este sigue siendo un tema tabú. Pero además, existen muchos mitos al respecto que carecen de evidencia científica pero que siguen jugando a la hora de encarar el tema como la idea de que el hablar del suicidio pudiera incrementar el riesgo y que por ende se incremente el número de intentos. Por otra parte, hay quienes creen que este es un tema exclusivo para los técnicos y que quienes no lo son pueden llegar a empeorar el problema o demorar la asistencia especializada. Por mi parte creo que todos en general y los educadores y trabajadores de la Salud en general, debemos estar capacitados para la detección de aquellas señales que pueden evidenciar un riesgo suicida y para la prevención de este tipo de episodios.
Lamentablemente la Vida en general y la humana en particular, parece estar perdiendo valor día a día. Vivimos en un mundo que privilegia el tener al ser y donde lo material parece tener más importancia que la vida misma. Por eso, el re valorizar la vida propia y la de los demás, es uno de los aspectos más importante a trabajar si queremos modificar esta realidad. Como dice el Dr. Sergio Pérez Barrero, uno de los principales especialistas a nivel mundial en el tema del suicidio, “aprender a cuidar la única vida que tenemos es una cualidad que debe ser desarrollada desde la más temprana infancia” pero además, “padres, madres y otros familiares, maestros y profesores deberían estar capacitados para detectar el posible acto suicida y evitar que ocurra”. Por otra parte, el Dr. Pérez Barrero sostiene también que “dotar a los adolescentes de literatura científica que aborde el tema y su prevención, pudiera ser de utilidad no despreciable pues podría ayudarles a ellos mismos y a sus iguales frente a una situación de crisis suicida”.
En nuestro país, el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública elaboró en 2007 las “Guías de Prevención y Detección de Factores de Riesgo de Conductas Suicidas” que está disponible en internet para todo el que quiera acceder a ellas.
A diferencia de lo que comúnmente se cree, el suicidio no ocurre generalmente como un impulso, sino que debe interpretarse como un proceso que tiene una historia, “se trata de una decisión largamente pensada, analizada, desechada y retomada en múltiples ocasiones para poner fin a una vida, en la que el suicidio es un síntoma más, el último, de una existencia infeliz” (Pérez Barrero), por lo que, si bien existe una multiplicidad de factores que son individuales y que varían de persona a persona, es de suma importancia conocer los factores de riesgo más comunes presentes en la conducta suicida.
Antes de entrar de lleno en lo específico de la conducta suicida en niños y adolescentes, creo importante detenerme un instante en la descripción de las distintas manifestaciones del comportamiento suicida.
En primer lugar tenemos el deseo de morir que nos habla de la disconformidad del sujeto con su vida actual y que manifiesta a través de frases del tipo de “lo que quisiera es morirme”, “mi vida no tiene sentido” o “por qué no me moriré de una vez”.
De allí pasamos a la representación suicida en la que el individuo tiene imágenes mentales de su propio suicidio.
El siguiente punto son las ideas suicidas que consisten en pensamientos del sujeto de terminar con su vida y que pueden, a su vez ser de las siguientes formas:
Idea suicida sin un método específico.
Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado.
Idea suicida con un método específico no planificado.
El plan suicida o idea suicida planificada.
La amenaza suicida, que por lo general la persona expresa a personas estrechamente vinculadas con él y que harán lo posible por impedirlo, debe considerarlo como un pedido de ayuda y es fundamental que sea atendido y no negado ni menospreciado.
Cuando el individuo realiza el ademán de realizar un acto suicida, aunque por lo general este no conlleve daños relevantes, estamos frente a un gesto suicida, que igualmente debe ser considerado muy seriamente.
El Dr. Pérez Barrero define el intento suicida, también denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada, como “aquel acto sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se hace daño a si mismo”.
Existen una serie de conductas de riesgo que, aunque sin que exista un deseo consciente de muerte, pueden llevar a ella. Son las llamadas conductas parasuicidas. Un buen ejemplo de ellas son las muy de moda últimamente, carreras de moto donde los conductores buscan cruzar con luz roja sin tener en cuenta ni sus vidas ni las de las personas que eventualmente pudieran cruzar en ese momento.
Cuando el acto suicida, de no haber mediado situaciones fortuitas, inesperadas o casuales, hubiese terminado con el resultado de la muerte del individuo, estamos frente a un suicidio frustrado.
Muchas veces el sujeto no tiene una verdadera intención de morir pero el desconocimiento de los verdaderos efectos del método empleado o complicaciones posteriores que el individuo no previó, llevan a un resultado de muerte. En estos casos estamos frente a lo que se da en llamar suicidio accidental. Este es un buen ejemplo de por qué es tan importante no desvalorizar ni dejar de considerar ninguna conducta parasuicida o gesto suicida, siempre puede haber un error en los cálculos y lograrse un resultado no buscado.
Por último tenemos el más grave de todos estos comportamientos, el suicidio intencional, y consiste en cualquier lesión auto infligida deliberadamente por el individuo con el propósito de morir y que tiene como resultado la muerte.
Como decía más arriba, todos estos comportamientos deben ser tomados con absoluta responsabilidad y se les debe brindar toda la atención posible.
Respecto a los adolescentes, es muy frecuente encontrar en ellos ideas suicidas sin que ello constituya un peligro inminente para sus vidas salvo que exista una planificación o se asocie a otros factores de riesgo, en cuyo caso adquirirían carácter mórbido y podrían derivar en un acto suicida. Por otra parte, esta es una franja etaria donde se viene observando un aumento de los intentos de suicidio o auto eliminación y especialmente en adolescentes mujeres. Soy coordinador del Grupo para familiares de usuarios que hayan hecho un Intento de Auto Eliminación (IAE) en una de las más grandes Instituciones de Asistencia Médica Colectiva del país y la mayoría de los casos que han pasado por el grupo, corresponden a adolescentes de entre 12 y 18 años, en su mayoría mujeres.
Pasemos ahora a considerar lo que tiene que ver con los factores de riesgo de las conductas suicidas en la franja etaria que estamos considerando.
La Guía de Prevención y Detección de Factores de Riesgo de Conductas Suicidas, elaborada por el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, divide estos factores en cuatro tipos,
Leve, cuando no hay una intención evidente aunque si ideación suicida y además estamos frente a un sujeto que rectifica su conducta y es capaz de autocrítica.
Moderado, cuando a los planes suicida, aunque estos no sean claros, se agregan factores de riesgo adicionales o posibles antecedentes de intentos previos.
Grave, cuando existe por parte del sujeto una preparación concreta, pero además, existen más de dos factores de riesgo, algún intento previo, expresa desesperanza, no rectifica sus ideas y rechaza apoyo social.
Extremo, cuando nos enfrentamos con un sujeto que lo ha intentado varias veces anteriormente pero además, está expuesto a varios factores de riesgo. En estos casos pueden estar presentes como agravante conductas auto agresivas.
A su vez, los factores de riesgo pueden dividirse básicamente en tres tipos distintos aunque generalmente, íntimamente relacionados entre sí, sociales, familiares e individuales.
Pero comencemos por los niños. Es recién a partir de los 5 o 6 años, que el niño comienza a considerar a la muerte como un suceso universal e inevitable y que por lo tanto le va a ocurrir a todos, inclusive a él. Concomitantemente con esto, el niño también puede desarrollar la idea del suicidio. Y es en el medio familiar donde los factores de riesgo pueden ser más fácilmente detectados. Lamentablemente, es allí precisamente donde se dan también los mayores factores de riesgo. Un clima emocional familiar caótico, donde impere un clima de violencia, ya sea física o psicológica, donde exista abuso sobre el niño o donde alguno de los progenitores sufra alguna enfermedad mental, presenta un terreno fértil para la aparición de este tipo de conductas. Como dice el Dr. Pérez Barrero, “la violencia contra los niños, en cualquiera de sus formas, contribuye a la aparición de rasgos que predisponen a la realización de actos suicidas así como a la propia violencia, impulsividad, baja autoestima, dificultades de relacionamiento con personas significativas y desconfianza”.
En el otro extremo, la sobre protección, la permisividad o la falta de autoridad, genera niños caprichosos, demandantes, poco tolerantes a la frustración, manipuladores o egocéntricos, generando problemas de adaptación desde la primera infancia que tienden a recrudecer en la adolescencia.
A propósito de lo anterior, quiero detenerme un momento en un tema nada menor, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes, los límites. Es muy común observar la enorme dificultad que este tema plantea tanto para los niños y adolescentes como para sus padres y referentes. Tengo la teoría de que esa dificultad tiene que ver en parte, con el hecho de que, muchos de quienes son padres hoy, son (somos) “hijos de la dictadura”. Esa época dejó en nuestra sociedad profundas huellas en todos los aspectos, y en este en particular, como toda época en donde la represión y el autoritarismo están tan presentes, el movimiento pendular lleva que, al terminarse, la tendencia natural sea ir hacia el otro extremo. Basta recordar lo que fueron los movimientos como el “Destape” español que siguió a la dictadura de Franco, para tener un claro ejemplo en ese sentido. Es decir, somos una generación que vivió de forma muy fuerte lo que era la imposición de límites, la mayoría de las veces muy arbitrarios, y eso pudo haber generado en nosotros tanto rechazo, que nos haya dificultado enormemente la puesta de límites claros a nuestros hijos. No debemos olvidar que los límites no solo limitan, también contienen. Sin un vaso, nos sería imposible poder tomar agua. El vaso es un límite para el agua, pero a su vez la contiene. Sin límites estaríamos perdidos. Y eso es lo que ocurre con muchos niños y adolescentes. Ante la falta de límites se sienten perdidos, desorientados, sin contención. El adolescente por naturaleza va a ir contra los límites, de esa forma es que va formando su personalidad, pero sin ellos, no tiene contra qué luchar. Muchas veces en esa lucha, lo que busca es precisamente sentir que están allí, y de esa forma, sentirse contenido. Por todo esto creo que esa falta es un gran factor de riesgo en esta edad, y trabajar en ello es imprescindible para una efectiva prevención.
En cuanto a los motivos que pueden desencadenar una crisis suicida en los niños, entre los más frecuentes el Dr. Pérez Barrero destaca:
Presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres, la muerte de seres queridos, de figuras significativas, el abandono, etc.
Problemas en las relaciones con los progenitores en los que predomine el maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual.
Problemas escolares, sea por dificultades del aprendizaje o disciplinarios.
Llamadas de atención de carácter humillante por parte de padres, madres, tutores, maestros o cualquier otra figura significativa, sea en público o en privado.
Búsqueda de atención al no ser escuchadas las peticiones de ayuda en otras formas expresivas.
Para agredir a otros con los que se mantienen relaciones disfuncionales, generalmente las madres y los padres.
Para reunirse con un ser querido recientemente fallecido y que constituía el principal soporte emocional del niño o la niña.
Como podrán observar, todos estos desencadenantes también podrían estar presentes en la vida de niños que nunca tomarían la decisión de atentar contra sus vidas, sin embargo, en niños con características como las que se describían más arriba, son motivo suficiente para desembocar en una crisis.
Ahora bien, como también decíamos más arriba, generalmente estas crisis no se dan de manera inesperada, sino que son antecedidas por una serie de cambios en la conducta del niño que nos pueden alertar acerca de los que se está gestando. Estos cambios pueden ser de lo más variados y algunos ejemplos pueden ser, tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento tanto en la casa como en la escuela, cambios en sus hábitos alimenticios y del sueño, enuresis, apatía, falta de interés en la participación de actividades con sus pares, repartición de sus objetos valiosos o realización de notas de despedida.
En la segunda parte de este artículo intentaré abordar cuál es la forma adecuada de pararnos, tanto los técnicos que trabajamos en el tema, como los padres, demás familiares, maestros, profesores y toda persona significativa en la vida del niño o adolescente que asume la actitud de intentar contra su vida; de todas formas, me parece importante adelantar que todos estos signos que pueden presagiar una conducta suicida deben ser tomados con la mayor seriedad y nunca deben ser menospreciados ni tomados como un simple llamado de atención o intento de manipulación.
Pasemos ahora a los factores de riesgo para la conducta suicida en los adolescentes.
El Dr. Pérez Barrero sostiene que “los problemas socioeconómicos, los bajos niveles educacionales y el desempleo son factores de riesgo para el comportamiento suicida pues limitan la participación social activa del adolescente, impiden la satisfacción de las necesidades más elementales y coartan la libertad de quienes los padecen”. No puedo estar más de acuerdo con estos conceptos. Vivimos en una sociedad que lejos de favorecer la inclusión, (aunque si lo hace en el discurso) genera, sobre todo en los adolescentes, niveles muy grandes de frustración y desesperanza. Me parece muy sintomática esta realidad que quedó en evidencia hace un tiempo atrás a raíz de lamentables sucesos, de grupos de adolescentes que se reúnen a las puertas de un conocido Centro Comercial emulando la frase del conocido tango “Cafetín de Buenos Aires”, “la ñata contra el vidrio” que hace referencia al chico que mira desde afuera del bar a los que están dentro, un mundo que admira pero al que no puede acceder. Estamos constantemente bombardeados desde los medios por estímulos que nos muestran todo lo que “necesitamos” para ser felices pero a lo que posiblemente una gran porción de nuestra población no va a poder acceder nunca. Los medios hablan hasta el cansancio de los “indicadores macroeconómicos” altamente favorables que tiene nuestro país y de los muy bajos niveles de desempleo que tenemos actualmente, sin embargo, las cifras oficiales hablan de que existen más de 800.000 uruguayos que ganan menos de $ 10.000,00 pesos al mes, y la gran mayoría son jóvenes. Por otra parte, basta observar los avisos clasificados cada domingo para observar las cada vez mayores exigencias que se requieren para acceder a los distintos empleos. A su vez, los altos niveles de deserción escolar que se da en las franjas de población más deprimidas, implican que muy pocos de esos jóvenes van a poder acceder a empleos de buena calidad y por ende a niveles de bienestar económico y social. Y todo esto no hace más que generar altos niveles de insatisfacción y frustración.
En este mismo sentido, el fenómeno de la migración, tanto interna como externa, puede traer aparejado en el adolescente con tendencia suicida, un importante factor de riesgo cuando no se logra adaptar al nuevo entorno o las expectativas generadas por tan movilizante movimiento, no se ven cumplidas.
Al igual que en el caso de los niños, la situación familiar del adolescente, en tanto le genere infelicidad o le obstaculice su crecimiento emocional, puede constituirse en un importante factor de riesgo. En ese sentido, todos los motivos que veíamos en los niños como desencadenantes, también se aplican a los adolescentes. Siguiendo al Dr. Pérez Barrero podríamos agregar además,
Consumo excesivo de alcohol, abuso de sustancias u otras conductas disociales de alguno de los miembros de la familia.
Pobre comunicación entre los integrantes de la familia.
Separación de los progenitores por muerte, separación o divorcio.
Frecuentes cambios de domicilio a diferentes áreas.
Rigidez familiar con dificultades para intercambiar criterios con las generaciones más jóvenes.
Situación de hacinamiento, lo que en ocasiones se traduce en la convivencia de varias generaciones en un espacio reducido, lo cual impide la intimidad y la soledad creativa de sus miembros.
Dificultades para demostrar y recibir afectos en forma de caricias, besos, abrazos y otras manifestaciones de ternura.
Autoritarismo o pérdida de autoridad entre los progenitores, así como inconsistencia de la autoridad, permitiendo conductas que han sido anteriormente reprobadas. Entran aquí también las contradicciones entre los progenitores a la hora de la puesta de límites y los dobles mensajes.
Incapacidad de los progenitores para escuchar las inquietudes del adolescente y desconocimiento de las necesidades biopsicosociales.
Incapacidad de apoyar plena y adecuadamente a sus miembros en situaciones de estrés.
Exigencias desmedidas o total falta de exigencia con las generaciones más jóvenes.
Situaciones de conflicto entre los padres, estén éstos separados o no, donde el adolescente es utilizado como rehén y donde se busca realizar alianzas con el adolescente de parte de un padre en contra del otro.
Incapacidad para abordar los temas relacionados con la sexualidad del adolescente, la selección vocacional y las necesidades de independencia.
Un aspecto muy importante a considerar cuando hablamos de suicidio, es el que tiene que ver con la psicopatología. El Dr. Pérez Barrero sostiene que la casi totalidad de las personas que se suicidan son portadoras de una enfermedad mental diagnosticable. Los adolescentes no escapan a esta realidad. De hecho, es muy importante, en el caso de los niños y adolescentes, indagar en los motivos del intento suicida porque bien podría tratarse del debut en un trastorno mental severo como la esquizofrenia.
Los trastornos más comunes en los adolescentes que se suicidan o que intentan hacerlo son:
Depresión
Trastorno de ansiedad
Abuso de alcohol y/o drogas
Trastornos incipientes de la personalidad
Trastorno de la alimentación
Trastorno Esquizofrénico
Se ha observado que los adolescentes deprimidos o con trastorno de ansiedad son más proclives a la realización de intentos de autoeliminación que los adultos. Por otra parte, uno de cada cuatro adolescentes que se suicida lo hace bajo los efectos de alcohol, drogas o la combinación de ambos.
Por último, me parece importante destacar una serie de rasgos de personalidad que el Dr. Pérez Barrero considera como factores de riesgo de conductas suicidas en los adolescentes:
Inestabilidad de ánimo
Conducta agresiva hacia si mismo o los demás
Conducta disocial
Elevada impulsividad
Rigidez de pensamiento y terquedad de la conducta
Pobres habilidades para resolver problemas
Incapacidad para pensar de manera realista
Fantasías de grandiosidad alternando con sentimientos de inferioridad
Sentimientos de frustración
Manifestaciones de angustia ante pequeñas contrariedades
Elevada autoexigencia que rebasa los límites razonables
Sentimientos de ser rechazado por los demás, incluyendo los padres u otras figuras significativas
Vaga identificación genérica y orientación sexual deficiente
Relación ambivalente con los progenitores, otros adultos y amigos
Antecedentes de haber realizado una tentativa de suicidio
Frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza
Frecuentemente se sienten heridos ante la más mínima crítica
Cabe recordar que, cuando hablamos de este tema no nos estamos refiriendo únicamente a la conducta que culmina con el resultado muerte, sino también a toda una serie de situaciones que integran la conducta suicida y que van desde el deseo de morir, hasta el suicidio intencional.
Intentaremos ahora brindar una aproximación a distintas pautas de abordaje que permitan dotar a técnicos, maestros, educadores, familiares y población en general de herramientas para afrontar esta triste y preocupante realidad.
En primer lugar, si bien esta conducta se manifiesta en una persona en particular, es sumamente importante ver el problema desde una perspectiva sistémica. No podemos ver al individuo que tiene una conducta suicida, y mucho menos si hablamos de niños o adolescentes, aislados de su contexto. Y menos aún si tenemos en cuenta que, en muchos casos ese contexto es precisamente un factor de riesgo o predisponente de la conducta. No podemos olvidar que, en muchos casos, quien manifiesta la conducta suicida, sobre todo cuando de niños y adolescentes se trata, es un emergente de una situación familiar conflictiva que busca, de forma desesperada, denunciar esa situación a través de su conducta. Por eso, es de suma importancia, no solo atender al individuo, sino también intervenir en el sistema que él integra.
El nuevo Plan de Salud Mental que el Ministerio de Salud Pública impuso desde setiembre del año pasado a todos los prestadores de salud integrantes del Sistema Nacional Integrado, tiene al Intento de Auto Eliminación (IAE) como una de sus prioridades e impone pautas de intervención muy claras en cuanto a plazos y tipos de abordaje que dan un marco muy importante a todos los que trabajamos en el tema.
A modo de ejemplo, en el Servicio de Psicología de la Institución en que trabajo, una vez que se detecta un caso de IAE, sea porque concurre a la emergencia de la Institución o porque solicita asistencia en el Servicio, en un plazo máximo de 48 horas, el paciente tiene una entrevista con un Comité de Recepción integrado por médico psiquiatra y psicólogo que analiza el caso y determina el tipo de intervención a seguir. En el caso de que se considere que el paciente está en riesgo en ese momento, es acompañado por uno de los integrantes del Comité a la Emergencia de la Institución hasta que ingresa a la misma. En el caso que la indicación del Comité sea iniciar un proceso psicoterapéutico, el paciente se va del Servicio con un Psicoterapeuta asignado, que además está especializado en la temática, quien comenzará el tratamiento en el menor plazo posible.
A su vez, el Servicio cuenta con un Grupo para familiares de usuarios que hayan hecho un IAE, que funciona con una frecuencia semanal y al que el familiar puede concurrir hasta 16 veces en el año, que busca dotar al familiar de un espacio de continentación e intercambio, coordinado por Psicólogos. No podemos olvidar que un IAE en la familia es algo para lo que nadie está preparado y que implica un muy fuerte impacto generando sentimientos de todo tipo, muchas veces contradictorios, como por ejemplo: culpa, rabia, frustración, miedo, que muchas veces son muy difícil de aceptar y procesar. Lamentablemente, muchas veces este tipo de sucesos implica un golpe tan profundo que la familia prefiere “barrer debajo de la alfombra”, con lo que no solo no ayuda a la resolución del problema sino que incluso tiende a agravarlo y contribuye a generar las condiciones para un nuevo intento.
La existencia de este Grupo no implica que, si se considera necesario, los familiares no puedan acceder a otro tipo de prestaciones. De hecho, recuerdo un caso en que, además de comenzar psicoterapia la usuaria que cometió el IAE, también lo hizo una de las hijas adolescente, la otra hija adolescente accedió a uno de los Grupos de Intercambio Adolescente y la madre y el esposo de la paciente accedieron al Grupo de Familiares. Es más, en el Plan de Salud Mental, está prevista la posibilidad de la Psicoterapia de Familia que resultaría una herramienta más que interesante en la mayoría de los casos.
Por otra parte, nuestro Servicio realiza un seguimiento especial de cada uno de los casos que ingresan al mismo debido a esta temática.
Ahora bien, ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un menor en situación de riesgo suicida? La Guía de Prevención y Detección de Factores de Riesgo de Conductas Suicidas, establece claramente una serie de pautas que no difieren mucho de las que se aplicarían a cualquier persona, menor o no, en igual situación.
En el caso de que se efectivice un IAE por parte de un niño o un adolescente, la Guía propone que el menor debe ser hospitalizado y que, para el caso de que lo que presente sea ideación suicida o conductas parasuicidas, se debe evaluar el nivel de riesgo y, en el caso de ser este elevado, se debe hospitalizar al menor. De todas formas, aunque no presente un nivel de riesgo elevado, igualmente se debe derivar al menor a una consulta urgente en Policlínica de Psiquiatría Pediátrica asegurando además el acompañamiento permanente de una figura de referencia que se comprometa a la asistencia a la consulta.
La consulta psiquiátrica además es fundamental para detectar si la conducta suicida no es la manifestación del inicio de una patología mental.
Una vez que el menor accede a tratamiento psicoterapéutico, es fundamental, en primer lugar, tratarlo con respeto y tomarlo en serio. Debemos recordar que nunca debe minimizarse ni menospreciarse una conducta de este tipo y que, aún cuando tengamos la firme convicción de que el IAE, en el caso de que haya sucedido, no tuviese la intención de poner fin a la vida de la persona, siempre pueden existir errores de cálculo o complicaciones posteriores que deriven en un resultado no buscado. Pero además, quien incurre en una conducta suicida, en cualquiera de sus manifestaciones, es alguien que sufre, al punto de considerar ésta como la mejor forma de resolver los problemas que lo acucian, tenga la edad que tenga.
Es también muy importante establecer una relación empática con el menor que implique escucharlo con genuino interés, habilitándolo a expresar lo que siente sin juzgamientos ni culpabilizándolo. Para cualquier menor, pero sobre todo para uno que incurre en conductas de este tipo, el ofrecerle un espacio donde sentirse continentado, valorado, escuchado, comprendido, puede ser algo realmente novedoso y que marque una diferencia fundamental a la hora de revertir la conducta suicida y sus posibilidades de futuro en general.
En este espacio además, debemos trabajar junto al niño o adolescente en la búsqueda de soluciones alternativas al problema que genera la crisis suicida tratando de observar y neutralizar distorsiones cognitivas que generen en el adolescente una visión distorsionada de sí mismo y de su entorno y que, de esa forma, le impidan un desarrollo saludable de su personalidad.
Es de suma importancia también, indagar acerca del significado que para el menor encierra el acto suicida dado que, si bien el más peligroso es sin duda el deseo de morir, también puede ser para reclamar atención, manifestar rabia, agredir a otros o como un intento desesperado por expresar cuán grandes son sus problemas y, de esa forma, pedir ayuda.
En cuanto a lo que atañe a la prevención, es fundamental trabajar con el entorno del menor para asegurar que se evite la disponibilidad y acceso a métodos mediante los cuales pudiese agredirse, así como un acompañamiento adecuado dado que el permanecer a solas puede aumentar de manera considerable el riesgo.
En este sentido, lamentablemente no debemos perder de vista que, en algunos casos nos vamos a encontrar con entornos que no sólo no colaboren, sino que además, estén directamente asociados a la conducta suicida del menor ya sea porque son un factor de riesgo en sí mismos o porque implican un factor predisponente. En esos casos, el espacio terapéutico cobra una todavía mayor importancia porque le ofrece al menor una posibilidad cierta de vivenciar nuevas formas de relacionamiento en un clima de respeto y aceptación pero donde los límites también juegan un rol fundamental.
Otra novedad del nuevo Plan de Salud Mental del MSP, es la creación de los Grupos de Intercambio Adolescente e incluso la creación de Grupos Terapéuticos para Adolescentes. La experiencia grupal, para cualquier persona, pero máxime para los adolescentes, implica una serie de factores curativos muy importantes. No debemos olvidar que nuestra personalidad comienza a desarrollarse en un grupo primario: la familia, por lo que la experiencia grupal puede ayudar y mucho en ese sentido dado que permite realizar una correcta recapitulación de nuestras vidas al permitirnos proyectar en el grupo nuestra experiencia con padres y hermanos y de esa forma reordenar y corregir los aspectos insalubres de la misma. La experiencia grupal permite además la universalización de la experiencia humana y de esa forma aliviar el sentimiento de soledad que por lo general acompaña a estas conductas, a la vez que proveen al menor de un espacio de continentación y encuentro donde poder revalorizarse, expresarse y aprender nuevas formas de relacionamiento interpersonal.
Por último, no podemos cerrar este artículo sin referirnos a un aspecto nada menor de esta problemática que la denominada Posvención o apoyo a los sobrevivientes de un suicidio que comprende a todos aquellos que hayan estado en contacto con la persona que se suicidó. No debemos olvidar que estas personas atraviesan un duelo con características muy especiales donde predominan sentimientos de culpa, desolación, impotencia y enojo al sentir que no pudieron visualizar y prevenir el problema. En estos casos es fundamental un diagnóstico especializado que permita determinar cuál es la intervención más adecuada y realizar un seguimiento mínimo de un año.
Esto implica también a la Institución Educativa a la que concurría el menor, a sus compañeros, docentes, personal de servicio y a todos aquellos con quienes se vinculaba y donde además es muy importante capacitar al personal en general para detectar a otros alumnos en situaciones de riesgo, reducir el daño y prevenir la posibilidad de conductas imitativas.
A modo de cierre, es muy importante a los efectos de modificar esta triste realidad que todos y cada uno asumamos que, con la capacitación adecuada, podemos ser promotores de conductas y hábitos saludables que permitan el fortalecimiento de los factores de protección individuales y sociales.
Bibliografía recomendada:
“¿Cómo evitar el suicidio en adolescentes?” Prof. Dr. Sergio Andrés Pérez Barrero
El Dr. Pérez Barrero es: Profesor Titular Especialista de 1er y 2do Grado en Psiquiatría.
Fundador de la ONG A.C. Red Mundial de Suicidiólogos Presidente de la Sección de Suicidiología de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Fundador de la Sección de Suicidiología de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Miembro del Grupo de la OMS para la Prevención del Suicidio. Asesor Temporal de la OPS/OMS para la Prevención del Suicidio en Las Américas.
Guías de prevención y detección de factores de riesgo de conductas suicidas Ministerio de Salud Pública - Dirección general de la salud - Programa Nacional de Salud Mental















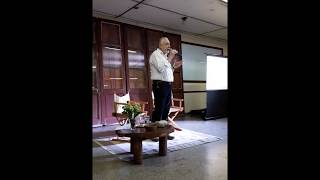







Comentarios